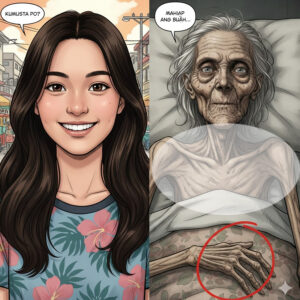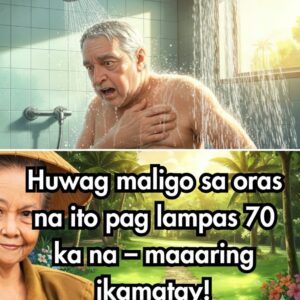AFTER VI0LARM3 THEY THOUGHT I WAS DEAD, BUT I SURVIVED TO MAKE THEM PAY ONE BY ONE
She was lying on the floor, her dress all torn, two men holding her. Rafael looked at his wife for the last time. Carolina was in the hands of the very One-Eyed Garza knelt next to her with that smile that promised pure horror. “Carolina!” shouted Rafael trying to get up, but the coyote Salazar put his boot on his back. “Don’t worry, buddy,” he said mockingly.

Let your wife learn how things are done here. In the background, Carolina’s younger sister, María, a little girl, cried tied up. “Let her go, she’s just a girl, bastards,” Carolina pleaded with a broken voice. The coyote let out a dry laugh. Girls grow up fast in times of revolution. And then he put the gun to the back of Rafael’s neck. Say goodbye to your husband, you useless girl.
The shot resounded like thunder. Rafael’s body fell lifeless, kicking up dust and blood. The one-eyed man pulled her inside while the coyote rode his horse carrying Maria with him. And Carolina was left lying on the ground without reaction.
After she had been humiliated and used by these men in the worst ways, she let out a mute scream, the cry of one who had just lost everything, her husband and her little sister, in a single night of fire and blood. But, buddy, those bastards made a mistake. They underestimated what a widow destroyed by life is capable of when she decides to seek justice into her own hands.
Three days later, Carolina opened her eyes under the relentless sun of Chihuahua. The ranch still smelled of ash and dried blood. The fire-blackened walls reminded him that nothing would ever be the same again.
He crawled to the well, drew water with trembling hands, washed his face and felt how the cold restored some sanity, even if it was only a thin thread, so as not to break completely. Rafael was still there, lying where he had fallen, covered in flies. Carolina looked at him for a long time without tears anymore, because her tears had dried up that first night when she screamed until she was hoarse.
Now there was only a black void where before there was love, hope, a future. She took a rusty shovel from the half-burnt shed and fit for hours under the mesquite where Rafael had proposed to her 5 years ago. The earth was hard, cracked by drought, and each shovel tore pieces of skin from his hands. But he did not stop.
The physical pain was almost a relief compared to that other pain that had no name, the one that pierced her chest and stole her air every time she remembered Maria’s face when she was taken away. When he finished burying him, he did not pray. For what? God hadn’t been there when they needed Him. He stood in front of the makeshift tomb in his dress dirty with dirt and blood and promised something in silence.
He would not rest until he brought Maria back, even if he had to crawl all over the Chihuahuan desert, even if he had to kill every son of a bitch that touched her. That promise was the only thing that remained of humanity. He walked towards the village dragging his feet with his throat dry and his soul even drier. The sun burned the back of his neck, but he no longer felt anything.
El pueblo, un caserío polvoriento de adobe y miseria, la recibió con miradas de lástima y silencio incómodo. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían oído los gritos esa noche y ninguno había movido un dedo. La cantina olía a mezcal rancio y sudor. Carolina empujó las puertas y todos voltearon a verla. Las conversaciones murieron.
El comisario estaba sentado en su mesa de siempre, con la panza reposando sobre el cinturón y un plato de frijoles a medio comer. Levantó la vista y en sus ojos Carolina vio algo peor que indiferencia. Vio miedo. Señora Mendoza empezó limpiándose la boca con el dorso de la mano.
Se llevaron a mi hermana, dijo Carolina con voz ronca. ¿Usted sabe quién fue el coyote Salazar y su gente. El comisario miró alrededor nervioso, como buscando ayuda que no iba a llegar. Mire, doña Carolina, lo que le pasó es terrible, de veras, pero pero nada. Usted es la autoridad aquí. Vaya por ella. El hombre se rió sin ganas, un sonido hueco que retumbó en el silencio de la cantina.
Yo ir tras el coyote. Señora, ese hombre tiene 30 rifles y conoce cada rincón de la sierra. Yo tengo dos ayudantes y medio cerebro entre los tres. Sería un suicidio. Entonces es un cobarde. El comisario se puso rojo, pero no se levantó. Sabía que tenía razón. Son tiempos de revolución, doña. Cada quien cuida lo suyo.
Si Villa no puede con estos desgraciados, ¿qué quiere que haga yo? Carolina se inclinó sobre la mesa, tan cerca que pudo oler el mezcal en su aliento. Mi hermana tiene 16 años. ¿Sabe lo que le van a hacer? ¿Sabe a dónde la van a vender? El comisario apartó la mirada, tragó saliva. Lo siento, de verdad, pero no puedo ayudarla.
Carolina escupió en el suelo a centímetros de sus botas, que se pudra en el infierno, comisario. Salió de ahí con las manos temblando de rabia. La plaza estaba vacía, el viento arrastraba polvo entre las piedras. Se sentó en la fuente seca, con la cabeza entre las manos, sintiendo como todo se desmoronaba, sin ayuda, sin armas, sin caballo.
¿Cómo iba a encontrar a María? El desierto se tragaba a los hombres armados y ella no era más que una mujer rota. Doña Carolina levantó la vista. Un anciano estaba frente a ella, encorbado por los años, pero con ojos que todavía brillaban con algo parecido a la dignidad. Don Esteban, el herrero del pueblo, el único que había tenido huevos para enfrentarse al coyote años atrás y vivir para contarlo, aunque le costara tres dedos de la mano izquierda.
Don Esteban, sé lo que pasó”, dijo con voz quebrada, “y sé que nadie aquí va a mover un dedo. Todos tienen miedo. Yo también tengo miedo. No voy a mentirle, pero no puedo quedarme callado.” Le extendió algo envuelto en un trapo viejo. Carolina lo desenvolvió. Un revólver pesado con cachas de madera gastada. reconoció el arma de inmediato.
Era el revólver de su padre, el que le enseñó a disparar cuando era niña, antes de que una pulmonía se lo llevara. Como su padre me lo dejó cuando murió, me dijo que se lo diera a usted si algún día lo necesitaba de verdad. Don Esteban cerró los ojos. Creo que ese día llegó.
Carolina tomó el arma, sintió el peso familiar en su mano. Dentro del trapo había cinco balas, cinco tiros. dijo don Esteban, “Úselos bien. El coyote hace su campamento donde el río se quiebra entre las rocas rojas pasando la sierra. Pero muchacha, no va a llegar viva caminando sola. Ese camino se traga a los hombres. No me importa. Debería importarle.
Si muere en el desierto, ¿quién va a salvar a María? Carolina se levantó, guardó el revólver en la cintura del vestido. Entonces, no voy a morir. Don Esteban la miró con algo entre admiración y lástima. Dios la acompañe, doña Carolina. Dios no estuvo ahí cuando lo necesité. Ahora me acompaño sola. caminó hacia el norte, hacia donde el sol caía como plomo fundido, hacia la sierra que se alzaba en el horizonte como los dientes rotos de un animal muerto.
No tenía comida, no tenía agua suficiente, no tenía caballo, solo tenía cinco balas y un dolor tan grande que podría incendiar el desierto entero. Cada paso sobre la tierra agrietada era una promesa renovada. encontraría a María, aunque tuviera que arrastrarse sobre vidrios, aunque el desierto le chupara hasta la última gota de sangre. El primer día caminó hasta que las piernas le temblaron, el sol le arrancaba la piel, el aire seco le quemaba los pulmones.
Bebió agua con cuidado, sabiendo que tenía que racionarla, aunque la garganta le gritara por más. Al caer la noche, se refugió bajo un palo verde retorcido, temblando de frío, porque el desierto de Chihuahua es un horno de día y una tumba de hielo de noche. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía a María llorando, veía al coyote sonriendo, veía a Rafael cayendo muerto. Al segundo día, el mundo empezó a deshacerse en los bordes.
El calor la golpeaba como puños invisibles. El horizonte bailaba, las rocas se movían. Vio agua donde no había, vio sombras que no existían. tropezó, cayó, se levantó, tropezó otra vez, las manos le sangraban de rasparse contra las piedras, los labios se le partieron, la lengua se le hinchó, pero siguió, porque detenerse era morir y morir era abandonar a María.
Cuando el sol alcanzó su punto más cruel, Carolina ya no podía más. Se arrastró hasta un mesquite seco, se dejó caer en la sombra miserable que ofrecía y cerró los ojos. pensando que tal vez don Esteban tenía razón, que el desierto la iba a tragar como a tantos otros. La sed le desgarraba la garganta, ya no sentía los pies.
El revólver pesaba como plomo en su cintura, inútil, porque ni siquiera había visto un alma en dos días. Y entonces escuchó algo, pasos lentos, cautelosos. abrió los ojos con esfuerzo. Vio una sombra recortada contra el sol, un hombre alto, con piel curtida por el desierto y ojos negros como pozos.
Llevaba una carabina cruzada en la espalda y ropa que parecía de los taraumaras de la sierra. Carolina intentó alcanzar el revólver, pero las manos no le respondieron. El hombre se arrodilló junto a ella, le ofreció una cantimplora de piel. Toma despacio. Ella bebió como animal desesperado. El agua fresca le quemó la garganta seca. Toció, escupió, volvió a beber. ¿Quién eres?, murmuró con voz rasposa.
Me llamo Joaquín, dijo el hombre. Y tú vas a morir aquí si sigues caminando sola. Carolina lo miró con desconfianza, con lo poco que le quedaba de instinto de supervivencia. ¿Qué quieres? Nada, pero sé a dónde vas. Joaquín señaló hacia el norte, hacia la sierra. “Buscas el campamento del coyote?” El corazón de Carolina dio un salto violento.
“¿Cómo lo sabes? Porque no eres la primera mujer que viene caminando por el desierto con esa mirada.” Hizo una pausa. “Y porque vi cuando se llevaron a tu hermana, Carolina sintió que el mundo se detenía. Lo agarró del brazo con fuerza que no sabía que tenía. ¿La viste? ¿Viste a María? Una muchacha rubia llorando. Sí, la vi.
¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? Joaquín se soltó con cuidado. Se puso de pie. Está viva por ahora, pero si quieres llegar a ella, necesitas ayuda. Yo puedo llevarte. ¿Por qué? Joaquín miró hacia la sierra y en sus ojos había algo oscuro, algo que parecía culpa. “Porque tengo mis razones.” Se echó la carabina al hombro.
“Descansa una hora. Luego seguimos. No hay tiempo que perder. Carolina no confió en Joaquín. ¿Cómo iba a confiar un hombre que aparece de la nada en medio del desierto que dice haber visto a María, que ofrece ayuda sin pedir nada a cambio. En el norte de México nadie hacía nada por nada, pero tampoco tenía opción. Sola moriría en dos días más.
Con él al menos tenía una posibilidad de llegar viva. Descansó esa hora bajo el mesquite, obligándose a racionar el agua que Joaquín le dio, obligándose a ignorar el dolor en los pies destrozados por las piedras. Joaquín se sentó a unos metros masticando algo que parecía cecina seca, con los ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver cosas que ella no veía, no hablaba. Y eso de alguna manera era peor que si hablara.
Cuando el sol empezó a bajar, Joaquín se levantó sin decir palabra. Carolina lo siguió cojeando, apretando los dientes para no quejarse. Caminaron durante horas, ya con el fresco del atardecer, haciendo el trayecto más soportable. Joaquín conocía cada piedra, cada arbusto, cada sombra.
se movía como animal salvaje, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Carolina intentaba seguirle el paso, pero cada músculo de su cuerpo gritaba pidiendo que se detuviera. “¿Cuánto falta?”, preguntó cuando ya no aguantó más. Un día, tal vez dos. Depende de si los rastreadores del coyote andan por aquí. Carolina sintió que el corazón se le apretaba. Nos están buscando. Siempre están buscando. Joaquín escupió en el suelo.
El coyote no perdona que alguien se le escape. Y tú eres testigo de lo que hicieron. Eso te hace peligrosa. Yo no me escapé. Me dejaron viva. Eso es peor. Joaquín la miró por primera vez desde que empezaron a caminar. Significa que no les importó o que querían que sufrieras más tiempo. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Carolina.
Había pensado lo mismo durante esos tres días tirada en el rancho, preguntándose por qué no la mataron tamban bien. Ahora tenía la respuesta y dolía más que cualquier golpe. Acamparon cuando la noche cayó completa, sin fuego, porque el humo se ve a kilómetros en el desierto. Joaquín le dio más ceesina y agua y Carolina comió en silencio, sintiendo como el cuerpo le pedía más, pero sabiendo que tenía que contenerse.
La noche del desierto era fría, tan fría que los huesos le dolían, y se envolvió en el sarape viejo que Joaquín le prestó sin decir nada. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Carolina de pronto, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Joaquín no contestó de inmediato. Se quedó mirando las estrellas, esas estrellas que brillaban tan claras en el cielo del norte que parecían estar al alcance de la mano. Ya te dije, tengo mis razones.
Eso no es respuesta. Es la única que vas a tener por ahora. Carolina apretó el revólver que llevaba en la cintura, sintiendo el metal frío contra la piel. ¿Cómo sé que no me vas a entregar con ellos, Joaquín? se rió, pero fue una risa seca, sin humor. Si quisiera entregarte, ya lo habría hecho.
Ellos pagan bien por cualquiera que traiga información. Se dio vuelta para mirarla, pero yo no trabajo para el coyote, no más. Esas últimas dos palabras quedaron flotando en el aire como humo. No más. Carolina sintió que algo se le revolvía en el estómago. ¿Trabajaste para él? Todos hemos trabajado para alguien en algún momento. Joaquín se recostó sobre su petate. Duerme.
Mañana vamos a caminar todo el día. Pero Carolina no durmió. se quedó despierta mirando la espalda de Joaquín, preguntándose qué clase de hombre era, qué secretos cargaba, y, sobre todo, preguntándose si había cometido un error al aceptar su ayuda, porque algo en su forma de hablar, en su forma de moverse, le decía que Joaquín no era un simple rastreador, era algo más, algo peligroso.
Al amanecer siguieron caminando. El paisaje cambió poco a poco. El desierto plano dio paso a colinas rocosas, a cañones secos, a peñascos que se alzaban como gigantes dormidos. El calor seguía siendo brutal, pero al menos había más sombra. Joaquín señaló hacia el norte, donde se veía una línea oscura en el horizonte.
La sierra, ahí es donde están. ¿Cuánto falta? Si seguimos así, llegaremos mañana al anochecer. Pero vamos a tener que ser cuidadosos. Hay lugares donde el coyote tiene vigías. Carolina asintió apretando el paso, aunque los pies le sangraran dentro de los botines destrozados.
Cada hora que pasaba era una hora más que María pasaba en manos de esos animales. Cada hora era una eternidad. A mediodía, Joaquín se detuvo de golpe, levantó la mano pidiendo silencio, se agachó, examinó el suelo. Carolina se acercó despacio, el corazón latiéndole fuerte. ¿Qué pasa? Huellas. Tres caballos, tal vez cuatro, pasaron hace pocas horas.
Joaquín se levantó, escudriñó el horizonte. Van hacia el sur, probablemente rastreadores que vienen del campamento. ¿Nos vieron? No, pero eso significa que andan cerca. Tenemos que movernos más rápido. Caminaron durante horas sin detenerse, saltando de sombra en sombra, evitando las crestas donde sus siluetas se verían contra el cielo.
Carolina sentía que los pulmones le iban a estallar, que las piernas se le iban a quebrar, pero no se quejó. Joaquín tampoco aflojó el paso y en algún momento Carolina empezó a respetarlo por eso. No la trataba como mujer frágil, la trataba como igual. Al caer la tarde, llegaron a un cañón estrecho donde un hilo de agua corría entre las piedras. Joaquín se arrodilló, bebió directamente del arroyo y Carolina hizo lo mismo.
El agua estaba fría, casi helada y le supo a gloria después de horas de polvo y sed. Vamos a quedarnos aquí esta noche, dijo Joaquín. Es buen lugar para escondernos y necesitas descansar esos pies. Carolina se quitó los botines, vio las ampollas reventadas, la piel en carne viva. Joaquín sacó de su morral un trapo y unas hojas verdes que Carolina no reconoció.
“Gobernadora”, explicó, “los taraumaras la usan para las heridas.” Masticó las hojas hasta hacer una pasta verde. La untó en los pies de Carolina con cuidado casi delicado. Ella hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Joaquín le vendó los pies con el trapo, apretó bien. Mañana vas a poder caminar mejor. ¿Por qué sabes tanto del desierto?, preguntó Carolina. Joaquín se quedó callado un momento largo.
Me criaron aquí. Los taraumaras me encontraron cuando era niño. Me enseñaron a sobrevivir. ¿Qué le pasó a tu familia? Los ojos de Joaquín se oscurecieron. Lo mismo que le pasó a la tuya, Carolina sintió algo parecido a comprensión, a conexión, pero también sintió algo más, desconfianza, porque Joaquín seguía sin decirle toda la verdad. ¿Y cómo terminaste con el coyote? Joaquín se levantó bruscamente.
Voy a buscar algo para comer. Quédate aquí. No hagas ruido. Desapareció entre las rocas antes de que Carolina pudiera decir nada más. Se quedó sola en el cañón. escuchando el murmullo del agua, sintiendo como la noche caía rápida como siempre en el desierto, y en ese silencio se dio cuenta de algo.
Joaquín estaba huyendo de su pasado tanto como ella estaba persiguiendo el suyo. Cuando regresó, traía dos conejos muertos ya desollados. Hizo fuego pequeño entre las rocas donde el humo no se vería y asó la carne en silencio. Carolina comió con hambre feroz. sintiendo cómo la fuerza le volvía al cuerpo. Joaquín apenas probó bocado.
“Mañana”, dijo finalmente, “vamos a ver el campamento desde lejos. Necesito saber cuántos son, cómo están armados y necesito saber si tu hermana sigue ahí.” Carolina sintió que el aire se le atoraba en la garganta. “¿Y si no está?”, entonces seguimos el rastro. Pero tiene que estar. El coyote no se mueve del campamento así no más, es su fortaleza.
¿Y qué vamos a hacer? Entrar nosotros dos contra 30 hombres armados. Joaquín la miró directo a los ojos. No, vamos a esperar el momento correcto y cuando llegue vamos a entrar rápido, sacar a tu hermana y largarnos antes de que se den cuenta. Eso es un suicidio. Todo esto es un suicidio. Joaquín se recostó.
Pero es el único plan que tenemos. Carolina se quedó despierta otra vez, mirando las brasas moribundas del fuego, pensando en María, preguntándose si todavía estaría viva, si todavía tendría esperanza. Y pensando en Joaquín, en los secretos que cargaba, en las sombras que veía en sus ojos, cada vez que hablaba del coyote, algo no cuadraba. Y Carolina lo sabía, pero no tenía tiempo de averiguar qué era.
Solo tenía tiempo de seguir adelante, de confiar lo suficiente para llegar al campamento, de apretar el revólver contra su pecho y rezar para que las cinco balas fueran suficientes. Al amanecer, Joaquín la despertó con un toque en el hombro. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de rojo sangre. Es hora. Hoy llegamos.
Carolina se levantó, se puso los botines sobre los pies vendados, apretó los dientes contra el dolor. Joaquín le extendió la cantimplora. Toma, vas a necesitar fuerzas. Bebió, asintió y empezaron a caminar hacia la sierra, hacia las rocas rojas donde el río se quebraba, hacia el lugar donde María esperaba sin saber que su hermana venía por ella. O tal vez sí lo sabía.
Tal vez en algún rincón de su corazón roto, María todavía tenía esperanza y esa esperanza era lo único que mantenía a Carolina con vida. Subieron por cañones estrechos, por senderos que parecían hechos por cabras, por piedras tan afiladas que cortaban. El paisaje se volvió más salvaje, más hostil. Pinos retorcidos crecían entre las rocas. Eninos bajos se aferraban a la tierra seca. El aire olía diferente aquí arriba.
a Resina, a tierra mojada, a algo antiguo. “Estamos cerca”, susurró Joaquín, “muy cerca.” Y entonces lo vio humo, un hilo delgado de humo subiendo desde un valle escondido entre las montañas. El campamento del coyote. Carolina sintió que todo el odio, todo el dolor, toda la rabia que había cargado durante días se concentraba en un punto ardiente en el pecho. Ahí estaba, ahí estaban los hombres que le arrebataron todo.
Y ahí, en algún lugar de ese campamento maldito, estaba María. Joaquín la agarró del brazo, la jaló detrás de unas rocas. Espera, no podemos acercarnos así no más. Necesitamos un plan. Pero Carolina ya no estaba escuchando. Estaba mirando el humo, imaginando las caras de esos hombres, imaginando la bala entrando en la frente del tuerto, imaginando al coyote cayendo muerto.
Y por primera vez en días sonríó. Joaquín la obligó a retroceder, alejándose del borde donde el valle se abría como una herida en la montaña. Carolina forcejeó, pero él era más fuerte y la jaló hasta que quedaron escondidos entre los pinos retorcidos que crecían en la ladera. Suéltame, siseó Carolina, cálmate.
Si nos ven ahora, morimos los dos y tu hermana se queda ahí para siempre. Las palabras cayeron como agua fría sobre la rabia de Carolina. Joaquín tenía razón y eso la enfurecía todavía más, pero se quedó quieta, respirando profundo, obligándose a pensar con claridad, aunque todo su cuerpo gritara por correr hacia abajo y vaciar el revólver en el primer hijo de perra que encontrara.
“Tenemos que esperar hasta que anochezca”, dijo Joaquín. Observar, contar cuántos son, ver dónde tienen a las mujeres, buscar el mejor punto para entrar y salir. Las mujeres, Carolina lo miró. Hay más, siempre hay más. El coyote no es solo bandido, es tratante. Las vende en la frontera. Por eso tu hermana todavía está viva, todavía tiene valor para él.
Carolina sintió que la bilis le subía a la garganta. Imaginó a María en manos de esos animales esperando ser vendida como ganado, y tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Pasaron las horas escondidos entre los árboles inmóviles observando.
El campamento era más grande de lo que Carolina había imaginado. Jacales de adobe y madera dispersos entre las rocas. Corrales con caballos, fogatas humeantes. Contó al menos 20 hombres moviéndose entre las construcciones, todos armados, todos con ese aire de violencia casual que tienen los hombres que matan sin pensarlo dos veces. Y entonces la vio.
María salió de uno de los jacales, empujada por un hombre gordo y barbudo. Tenía el vestido rasgado, el pelo enmarañado, pero estaba viva. Carolina sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Quiso gritar su nombre, quiso correr hacia ella, pero Joaquín le puso la mano sobre la boca. “Tranquila”, susurró. Tranquila, ya la viste, está viva.
Ahora necesitamos sacarla de ahí. Carolina asintió con lágrimas quemándole los ojos. María caminaba con dificultad, cojeando con la cabeza baja. Dos hombres más la seguían riéndose de algo. Uno de ellos le dio una palmada en el trasero y ella se tambaleó. Carolina apretó el revólver hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
El tuerto, murmuró Joaquín señalando al hombre que caminaba detrás de María. Ese es el lugar teniente del coyote. Si lo matas, los demás van a quedar sin mando. Lo voy a matar, dijo Carolina con voz plana. A él y a todos los que la tocaron. Primero la sacamos, después ajustamos cuentas. Pero Carolina ya no estaba segura de poder esperar tanto.
Siguieron observando hasta que el sol empezó a bajar. Joaquín dibujó un mapa rudimentario en la tierra con una rama. El jacal donde tienen a las mujeres está aquí, al este del campamento. Dos guardias en la puerta, tal vez más adentro. La mejor ruta es por el río, aprovechando las rocas como cobertura. Entramos cuando estén todos dormidos.
Sacamos a tu hermana y nos vamos por el cañón norte antes de que amanezca. Y si nos descubren, entonces improvisamos y probablemente morimos. Carolina lo miró. No tienes que hacer esto. Puedes irte ahora. Joaquín la miró de vuelta y por primera vez Carolina vio algo genuino en sus ojos, algo parecido a dolor. “Sí, tengo que hacerlo.
” Antes de que Carolina pudiera preguntar por qué, escucharon algo. Pasos, ramas quebrándose. Alguien subía por la ladera hacia donde estaban escondidos. Joaquín hizo una seña y ambos se agazaparon detrás de un peñasco conteniendo la respiración. Un hombre apareció entre los árboles, flaco, con rifle al hombro, revisando el perímetro.
Pasó a menos de 5 met de donde estaban, tan cerca que Carolina pudo ver las cicatrices en su cara, el machete oxidado en su cinturón, el corazón le latía tan fuerte que pensó que el hombre lo escucharía. Pero el vigilante siguió de largo, desapareció entre los pinos. Carolina soltó el aire que había estado conteniendo.
Joaquín esperó varios minutos más antes de moverse. Ya saben que alguien puede andar cerca. Van a poner más guardias esta noche. Entonces tenemos que entrar ahora antes de que oscurezca. Es más peligroso. Todo esto es peligroso. Carolina se levantó. Pero cada hora que pasa es una hora más que mi hermana sufre ahí abajo.
Joaquín la miró largo rato como evaluando algo. Finalmente asintió. Está bien, pero necesitamos ayuda. ¿Ayuda de quién? de alguien que conoce estos rumbos mejor que yo. Joaquín señaló hacia el oeste, donde la sierra se volvía más agreste. Los Raramurí tienen rancherías cerca y hay una mujer, si todavía está viva, nos puede ayudar. ¿Quién se llama? Lupita.
El coyote mató a su familia hace dos años. Si le decimos que vamos tras él, se nos une. ¿Cómo sabes que está viva? Porque la he visto. Anda sola por la sierra como fantasma. Dicen que mata a cualquier hombre del coyote que encuentra solo. Carolina sintió algo parecido a Esperanza. No estaban completamente solos. Bajaron de la montaña con cuidado, alejándose del campamento, moviéndose hacia el oeste.
El terreno se volvió más rocoso, más salvaje. Caminaron durante horas mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. Joaquín seguía rastros que Carolina no podía ver, huellas invisibles en la piedra, señales que solo alguien criado en el desierto entendería. Cuando la noche cayó completa, llegaron a un claro entre las rocas donde había restos de fogata.
Joaquín se arrodilló, tocó las cenizas, reciente, menos de un día, está cerca. Y si no quiere ayudarnos, entonces seguimos solos. Pero algo me dice que sí va a querer. Se sentaron a esperar sin hacer fuego en silencio. Carolina sentía cada músculo tenso, cada nervio alerta. Había algo en el aire.
algo que no podía nombrar, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la vieron. Salió de entre las sombras tan silenciosamente que Carolina casi grita. Una mujer más vieja que Carolina, pero no anciana, con piel curtida por el sol y ojos que brillaban con inteligencia salvaje.
Llevaba rifle cruzado en la espalda, machete en la cintura y ropa que parecía hecha de retazos de todo lo que había encontrado en su camino. Su pelo negro y largo estaba trenzado con tiras de cuero. Joaquín el cobarde dijo con voz ronca, pensé que ya estarías muerto, Lupita. Joaquín no se levantó. Necesitamos tu ayuda. Ayuda. La mujer se ríó sin humor. ¿Para qué? ¿Para que me traiciones como traicionaste a los tuyos? Carolina sintió que algo se rompía dentro de ella. Miró a Joaquín. ¿De qué está hablando? Joaquín cerró los ojos.
Lupita, déjame explicar. No hay nada que explicar. La mujer escupió en el suelo. Todos saben que Joaquín el Raramuri era uno de los hombres del coyote, uno de los que mataban, robaban, violaban. Hasta que un día decidió que ya no quería. Carolina sintió que el mundo se detenía.
Se levantó lentamente, la mano yendo al revólver en su cintura. Es verdad. Joaquín abrió los ojos y en ellos Carolina vio confirmación, vio culpa. vio vergüenza. “Carolina, déjame. ¿Estuviste ahí?”, preguntó con voz temblorosa. Esa noche cuando mataron a Rafael, cuando se llevaron a María, el silencio fue respuesta suficiente.
Carolina sacó el revólver, apuntó directo a la cabeza de Joaquín. Las manos no le temblaban. Ya no. Dame una razón para no matarte ahora mismo. Joaquín no se movió, no alzó las manos, solo la miró con esos ojos negros llenos de culpa. No tengo ninguna razón. Si quieres matarme, hazlo. Lo merezco. Carolina sintió el dedo en el gatillo. Sintió el peso del arma.
Sintió todo el odio y el dolor concentrándose en ese momento. Podía matarlo. Debía matarlo. Este hombre había estado ahí. Había visto cómo mataban a Rafael. Había visto cómo la violaban. Había visto cómo se llevaban a María y no había hecho nada. ¿Por qué? Susurró.
¿Por qué no los detuviste? Porque soy un cobarde”, dijo Joaquín con voz quebrada, “porque toda mi vida he sido un cobarde. Cuando mataron a mi familia, no pude hacer nada porque era niño. Cuando el coyote me encontró años después y me obligó a unirme a él, no tuve valor para negarme. Y cuando vi lo que te hicieron esa noche, tampoco tuve valor para detenerlo.
Mi marido está muerto por tu culpa. Lo sé. Mi hermana está ahí abajo sufriendo por tu culpa. Lo sé. Yo yo Carolina no pudo terminar la frase. El llanto se le atragantó en la garganta. Bajó el arma temblando, sintiendo como todo se desmoronaba otra vez. Había confiado en él, había caminado con él por el desierto, había dejado que le curara los pies, que le diera agua, que le diera esperanza. Y todo había sido mentira.
Lupita se acercó despacio, se arrodilló junto a Carolina, le puso una mano en el hombro. No lo mates todavía, muchacha. No porque no lo merezca, sino porque lo necesitas. Conoce el campamento mejor que nadie. Sabe dónde tienen a tu hermana. Sabe cómo entrar y salir sin que te maten. No puedo. No puedo confiar en él. No tienes que confiar en él. Solo tienes que usarlo. Lupita miró a Joaquín con desprecio.
Y cuando terminemos, cuando saques a tu hermana, entonces lo matas o yo lo hago por ti. Carolina se quedó ahí de rodillas en la tierra fría, con el revólver colgando inútil en su mano, sintiendo como todo lo que había construido en su cabeza se venía abajo. Joaquín no era su aliado, era su enemigo, uno de ellos.
Y ella había sido tan estúpida, tan desesperada, que no lo había visto. Está bien, dijo finalmente con voz muerta. Lo usamos, pero cuando esto termine, Joaquín, vas a pagar por lo que hiciste. Joaquín asintió. Ya estoy pagando cada día, cada hora, pero tienes razón.
merezco más que eso y cuando terminemos acepto lo que sea que quieras hacerme. Lupita se levantó, escupió otra vez. Qué lindo. Ahora que ya tuvimos este momento tan emotivo, vamos a lo importante. ¿Cuántos hombres tiene el coyote ahí abajo? 20, tal vez 25, dijo Joaquín. Bien armados, vigías en el perímetro.
¿Y cuántas mujeres? Vi a tres, pero puede haber más. Lupita pensó un momento. Necesitamos crear distracción, algo que lo saque del campamento o al menos divida su atención. Miró a Carolina. ¿Sabes disparar? Mi padre me enseñó. ¿Qué también? Carolina levantó el revólver, apuntó a un nopal a 20 m, disparó. La tuna, reventó. Cuatro balas restantes. Lupita sonrió por primera vez.
Bien, entonces esto puede funcionar. Pero necesitamos más armas, más balas y necesitamos movernos rápido. Porque si el coyote decidió vender a tu hermana mañana, ya no va a haber nada que hacer. ¿Cómo sabemos si la va a vender mañana? Porque ese hijo de perra mueve mercancía cada tres días. Y según mis cuentas, Lupita dejó las palabras colgando en el aire frío de la noche.
Carolina sintió que el estómago se le retorcía. Según tus cuentas, que mañana es el tercer día desde que vi al coyote bajar al pueblo de San Isidro. Siempre hace lo mismo. Junta a las mujeres, las baja a la frontera, las entrega a los gringos que las compran. Lupita miró hacia donde estaba el campamento, aunque desde ahí no se veía nada.
Si no sacamos a tu hermana esta noche, mañana ya no va a estar ahí. El mundo se redujo a ese momento. Una noche, eso era todo lo que tenían. Carolina sintió que el pánico le subía por la garganta como agua hirviendo, pero lo empujó hacia abajo con toda la fuerza que le quedaba.
No había tiempo para miedo, no había tiempo para dudas. Entonces entramos esta noche”, dijo con voz que no admitía discusión, sin plan, sin armas suficientes contra 25 hombres. Lupita se rió sin humor. Muy bien, vamos a morir, pero al menos vamos a morir con huevos. No vamos a morir. Joaquín se levantó.
Conozco un lugar donde el coyote guarda armas y municiones, un escondite en las rocas al lado norte del campamento. Si entramos por ahí primero, ¿por qué deberíamos creerte? Carolina lo interrumpió. ¿Por qué deberíamos creer una sola palabra que salga de tu boca? Joaquín la miró directo a los ojos. Porque si te estuviera mintiendo, ya estarían aquí los hombres del coyote.
Pude haberlos llamado en cualquier momento en estos días. Pude haberte entregado cuando estabas medio muerta en el desierto, pero no lo hice y no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ahora decides crecer conciencia? Porque esa noche, cuando vi a tu hermana llorando, cuando vi lo que el tuerto te hizo, Joaquín cerró los ojos.
Vi a mi propia hermana, vi a mi madre, vi a todas las personas que no pude salvar cuando mataron a mi familia. Y me di cuenta de que si no hacía algo, si no paraba esto aunque fuera una vez, entonces ya no valía la pena seguir vivo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Carolina quiso no creerle.
Quiso seguir odiándolo con todo su ser. Pero algo en la forma en que Joaquín habló, algo en el dolor crudo de su voz le hizo dudar. Lupita rompió el silencio. Muy bonito el discurso. Ahora vamos a lo importante. Señaló hacia el norte. Si ese escondite de armas existe, vamos por ellas.
Si Joaquín nos está traicionando, lo mato yo misma y nos abrimos paso a balazos. ¿De acuerdo? Carolina asintió. No tenía otra opción. Se movieron en silencio a través de la sierra, tres sombras deslizándose entre los pinos y las rocas. Lupita iba adelante moviéndose como animal salvaje sin hacer ruido. Joaquín iba en medio guiando.
Carolina cerraba la marcha con el revólver en la mano y los ojos fijos en la espalda de Joaquín, lista para dispararle si intentaba algo. La luna estaba apenas creciente, dando luz suficiente para ver, pero no tanta como para delatarlos. Bajaron por un cañón estrecho donde el agua había tallado formas extrañas en la piedra. Pasaron junto a cuevas oscuras que parecían bocas abiertas en la montaña.
A lo lejos, muy abajo, se veían las fogatas del campamento del coyote, pequeños puntos de luz naranja en la oscuridad. Joaquín se detuvo junto a una pared de roca que parecía sólida. Pasó las manos por la superficie buscando algo. Encontró una grieta que Carolina no había visto. Metió los dedos, jaló. Una sección de la pared se movió revelando una abertura angosta. “Aquí”, susurró.
Lupita entró primero con el rifle listo. Carolina la siguió apretando el revólver. Adentro olía humedad y pólvora. Joaquín encendió un cerillo y la luz temblorosa reveló lo que había ahí. Rifles apilados contra la pared, cajas de municiones, machetes, dos pistolas, cartuchos de dinamita. murmuró Lupita. Esto es suficiente para empezar una guerra.
Para eso lo usa el coyote, dijo Joaquín. Está planeando algo grande. He escuchado que quiere aliarse con los federales, atacar alguna posición villista, por eso necesita tanto armamento. Carolina no escuchaba. Estaba cargando el revólver con balas nuevas, llenando los bolsillos del vestido rasgado con municiones, sintiendo el peso del metal contra su cuerpo.
Lupita agarró un Winchester, lo revisó, sonríó. Este me gusta. Tomó dos cajas de balas. Ahora sí estamos parejos. Joaquín cargó una carabina, se echó un morral con cartuchos al hombro. El plan es simple, Lupita. Tú creas la distracción en el lado oeste del campamento. Incendias los corrales, disparas, haces ruido.
Cuando todos corran hacia allá, Carolina y yo entramos por el este, sacamos a las mujeres, nos vamos por el cañón norte. ¿Y si no funciona? Preguntó Carolina. Entonces usamos la dinamita y volamos todo a la Joaquín la miró. Pero eso significa que probablemente tu hermana muera también. Carolina sintió el frío de esas palabras. Entonces tiene que funcionar. Salieron del escondite, cerraron la entrada. La noche estaba más oscura ahora nubes tapando la luna.
Eso era bueno. La oscuridad era su aliada. Se separaron en la ladera. Lupita yendo hacia el oeste, Carolina y Joaquín bajando hacia el este. Mientras bajaban, Carolina susurró, “Si me traicionas, si esto es una trampa, te juro que con mi última bala te vuelo la cabeza.
No es trampa, te lo juro por la memoria de mi hermana muerta.” Llegaron al borde del campamento. Desde ahí podían ver los jacales, las fogatas casi apagadas, las siluetas de los guardias moviéndose entre las sombras. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si el campamento mismo estuviera conteniendo la respiración. Esperaron cada segundo.
Era una eternidad. Carolina sintió el sudor corriéndole por la espalda a pesar del frío de la noche. Apretó el revólver hasta que los dedos le dolieron. Pensó en María ahí abajo, en alguno de esos jacales, sin saber que su hermana estaba a metros de distancia. Y entonces estalló el infierno. Una explosión sacudió el lado oeste del campamento.
Llamas subieron hacia el cielo, gritos, disparos. Los hombres del coyote corrieron como hormigas enloquecidas, agarrando armas, gritando órdenes. Lupita estaba cumpliendo su parte. Ahora dijo Joaquín. corrieron agachados hacia el jacal, donde tenían a las mujeres. Dos guardias estaban en la puerta, pero miraban hacia donde estaba el fuego, confundidos.
Joaquín se movió como sombra, le partió el cráneo al primero con la culata de la carabina. Carolina disparó al segundo antes de que pudiera gritar. El hombre cayó con un agujero en el pecho. Tres balas restantes empujaron la puerta. Adentro olía a miedo y suciedad. Tres mujeres estaban amarradas en el suelo con los ojos enormes de terror. Una de ellas era María.
“Carolina”, gritó María con voz quebrada. Carolina corrió hacia ella, cortó las cuerdas con el machete que Joaquín le había dado. La abrazó tan fuerte que casi no la dejó respirar. “Estoy aquí, hermanita. Estoy aquí. Vamos a salir de esto. Joaquín cortó las cuerdas de las otras dos mujeres, muchachas jóvenes que no dejaban de temblar.
Pueden venir con nosotros o quedarse, pero si vienen, tienen que correr rápido y no hacer ruido. Las dos asintieron desesperadas. Salieron del jacal justo cuando más explosiones sacudían el campamento. Lupita estaba haciendo magia con esa dinamita. Corrieron hacia el norte, hacia el cañón, con María cojeando entre Carolina y Joaquín.
Las otras dos mujeres lo seguían tropezando, levantándose, tropezando otra vez. Estaban a mitad camino cuando alguien gritó detrás de ellos. Se están llevando a las viejas. Joaquín volteó, disparó sin apuntar. Un hombre cayó. Pero ya había más viniendo, muchos más. Corran, gritó Joaquín. Yo los detengo. No. Carolina lo agarró del brazo. Vienes con nosotros.
Si voy con ustedes, nos alcanzan a todos. Joaquín la empujó. Saca a tu hermana. Eso es lo único que importa. Joaquín, vete. Es mi oportunidad de hacer algo bien por primera vez en mi vida. Carolina vio en sus ojos que no iba a cambiar de opinión y no había tiempo. Los hombres del coyote estaban cada vez más cerca, disparando, gritando.
Tomó a María de la mano, corrió hacia el cañón con las otras mujeres siguiéndolas. Detrás de ella escuchó a Joaquín disparando, gritando insultos, atrayendo a los hombres hacia él. Escuchó explosiones, escuchó gritos de dolor y entonces escuchó algo más, la voz del coyote. Joaquín el traidor, te voy a desollar vivo, cabrón. Carolina no miró atrás.
She kept running, pulling María along, heading deeper into the darkness of the canyon. Rocks scraped their arms and legs. One of the women tripped, twisted her ankle, and was left behind, crying. Carolina couldn’t stop. She felt it in her soul, but she couldn’t. She kept running.
She ran until her lungs burned, until Maria collapsed. They took shelter behind some enormous rocks, gasping, trembling. The other two women arrived soon after, one helping the other. They were all bleeding, all broken. But they were alive, and Maria was with her. Carolina hugged her sister, felt her thin body tremble against hers, heard her muffled sobs.
He stroked her tangled hair, whispered words she didn’t even understand, only sounds of comfort, of love, of promises she might never be able to keep. I have you, little sister, I have you. It’s over, it’s over. But it wasn’t over. They still heard gunshots in the distance, they still heard screams.
And Carolina knew Joaquín was back there, fighting alone, dying alone, paying for his sins with blood. A part of her wanted to go back, wanted to help him, but the bigger part, the part that loved María more than anything in the world, forced her to stay still. They waited in the darkness, holding their breath every time they heard footsteps nearby.
An hour passed, maybe two. The gunshots gradually ceased. The silence returned, heavy and menacing, and then they heard something moving among the rocks. Carolina raised her revolver and pointed it into the darkness. Whoever it is, don’t come any closer, or I’ll shoot. Calm down, girl, it’s me. Lupita emerged from the shadows, covered in blood and soot, but smiling. We made it.
We took out three. One stayed behind. Carolina lowered the gun. Joaquín. Lupita’s smile disappeared. I don’t know. I saw them surround him. I saw him fight like hell, but there were too many of them. Carolina felt something twisting in her chest. Hate, guilt, something that had no name. We have to go, Lupita said.
They’re going to track this way. I know caves higher up where we can hide until dawn. And then, then we go down to the other side of the mountain range, we get as far away as possible. Lupita looked at María. She can walk. María nodded, even though she could barely stand. I can, I can walk. They went deeper into the canyon.
Climbing among the rocks, hiding in the shadows. They found a shallow cave where they could see the entrance, but not be seen from outside. The five women huddled there, shivering from cold, fear, and exhaustion. Carolina hugged María. She felt her uneven breathing, her tears wetting the shoulder of her dress.
He stroked her hair, whispered in her ear, “You’re safe now. I’m not going to let anyone touch you again.” Carolina, they, they did sh. You don’t have to tell me anything. Not now. But Maria kept talking, her voice cracking as if she needed to get the poison out before the coyote killed her. He said he was going to sell me tomorrow.
She said gringos pay well for blonde girls. She said she choked on her own words. Carolina, I’m pregnant. The world stopped. Carolina felt something break inside her, something that was already cracked, but was now shattering forever. What? From the coyote or the one-eyed man or who knows who? No, I don’t know. There were so many.
Carolina held her tighter, feeling her sister crumble, feeling herself crumble. This couldn’t be happening, couldn’t be real, but it was. And in that moment, Carolina knew this wasn’t over. It couldn’t end like this. Not while the coyote was still alive, not while the one-eyed man was still breathing.
She looked over María’s head at Lupita. “I’m going back,” she whispered. Lupita nodded slowly. “I know.” They woke up hidden in that cave like wounded animals. María slept, lying on Carolina’s lap, feverish, shivering even in the heat that was beginning to rise with the sun. The other two women were huddled at the back of the cave, one of them praying softly, the other simply staring into space with empty eyes.
Lupita watched the entrance with the Winchester on her lap. She hadn’t slept. Neither had Carolina. “We have to move before noon,” Lupita whispered. “If we stay here, they’ll find us. The coyote knows these mountains almost as well as I do. María can’t walk like this. So we carried her, but we couldn’t stay.”
Carolina looked at her sleeping sister. She saw the deep dark circles under her eyes. She saw her lips moving as she said things in her sleep, probably reliving horrors, and she felt the rage return, cold and clear as spring water. “I’m going to kill them,” she said in a flat voice. “All of them.” Lupita looked at her. “You got your sister out. That was the important thing. Now we have to get as far away as possible.”
“No,” Carolina touched the revolver at her waist. “I can’t leave knowing they’re there, that they’re going to continue doing this, that they’re going to destroy more families, that they’re going to break more girls like they broke María’s. You’re one woman with a revolver and four bullets. They’re 20 men armed to the teeth. So, we need more help.”
Carolina got up carefully so as not to wake María. You said there are Raramuri rancherias nearby, people who hate the coyote as much as we do. The Raramuri don’t fight other people’s wars; it’s their way. But you are Raramuri, and you are here. Lupita laughed humorlessly. I am nothing anymore. I am a ghost seeking revenge.
My people thought I was dead years ago. What if we offer them something? What if we tell them they can keep the coyote’s weapons, his horses, everything he has? Lupita thought for a moment. Maybe there’s a man, Ignacio. He was Captain Raramuri before the federals burned his rancheria. He lost his son to the coyote.
If anyone would help us, it would be him. Where is he? At noon on the way east. But girl, even if he agrees, even if he gathers 10 or 15 men, we’re still at a disadvantage. The coyote has his camp fortified. He has lookouts, he has Joaquín. Lupita fell. If he’s still alive, he’s alive.
Carolina didn’t know why she said it with such certainty, but she felt it. And if he’s alive, he’s suffering. The coyote won’t kill him quickly; he’ll make him suffer for being a traitor. So, he’s either a dead man or this is our chance. Carolina knelt beside Lupita. Think about it. If Joaquín is there, if they have him tied up, torturing him, all the attention will be on him. The men will be distracted watching the spectacle. That’s when we can strike.
Lupita looked at her as if she were seeing Carolina for the first time. “You’re tougher than I thought, girl. They made me tough.” Carolina clenched her fists. “Now we’re going to use that.” They left María and the other two women in the cave with water and what little food they had. One of the women, the one who hadn’t stopped praying, offered to take care of María while she slept off her fever. Carolina kissed her sister’s forehead.
He quietly promised her he would return, though she didn’t know if it was a promise or a lie. They walked east, down canyons that seemed carved by ancient giants, passing by dry streams where only the memory of water remained. The sun was beating down, but Carolina no longer felt it.
She felt nothing anymore, except that cold fire in her chest that drove her forward. In the middle of the afternoon, they found the ranch. It was more like a camp, temporary huts made of branches and skins, people moving silently between the structures. Children who stopped playing to look at the strangers. Women who looked at them with distrust, men who grabbed sticks and stones.
Lupita raised her hands and shouted something in a language Carolina didn’t understand. An old man emerged from one of the huts and walked slowly toward them. He had a scar that ran across his face from his forehead to his jaw. His eyes were hard, but not blind; they saw everything.
He spoke with Lupita in Raramuri for several minutes. Lupita pointed to Carolina. She pointed to where the coyote’s camp was. The old man looked at Carolina for a long time, as if sizing something up she couldn’t see. Finally, he spoke in Spanish with a thick but clear accent. Lupita says you want to kill the coyote. Yes. Why? Because he killed my husband.
Porque se llevó a mi hermana. Porque destruyó mi vida. El viejo asintió despacio. Esas son buenas razones para odiar. Pero el odio no mata al coyote. Él tiene muchos rifles. Nosotros tenemos pocas flechas. Él tiene un escondite lleno de armas. Si lo matamos, pueden quedarse con todo. Rifles, municiones, caballos, lo que quieran.
El viejo la miró con algo que parecía respeto. Eres lista, pero sigues siendo una mujer sola, con corazón roto. ¿Cómo sé que no nos estás guiando a trampa? Porque ya saqué a mi hermana de ahí. Ya podría estar lejos. Pero volví. Carolina se acercó un paso. Porque mientras el coyote respire, ninguna mujer en estas montañas está a salvo, ni las mías, ni las suyas. El viejo se quedó callado.
Miró al cielo como buscando señales en las nubes. Finalmente dijo, “Mi hijo tenía 14 años cuando los hombres del coyote lo encontraron cazando. Lo mataron por deporte. Por diversión, la voz se lebró apenas. Dejaron su cuerpo para que los animales lo comieran. Tardé tres días en encontrarlo.
Lo que quedaba de él. Lo siento. No quiero tu pena, quiero su sangre. El viejo escupió. Si me das la oportunidad de derramar esa sangre, yo mis hombres iremos contigo. Pero tiene que ser pronto. Mañana el coyote baja al pueblo. Si esperamos se nos escapa. Esta noche, dijo Carolina, atacamos.
Esta noche el viejo sonrió sin alegría. Esta noche entonces voy a juntar a los que quieran pelear. Seremos pocos, tal vez ocho o 10. Pero conocemos la sierra, conocemos cómo cazar. Es suficiente. Lupita y Carolina regresaron a la cueva. María estaba despierta, sentada contra la pared de roca, con los ojos rojos de llorar.
Cuando vio a Carolina, intentó levantarse, pero no pudo. ¿A dónde fuiste? Pensé que Pensé que me habías dejado. Carolina se arrodilló junto a ella, la abrazó. Nunca te voy a dejar, nunca, pero necesito que entiendas algo. La separó para mirarla a los ojos. Voy a volver al campamento. Voy a terminar esto. No.
María la agarró del brazo. No, Carolina, ya me sacaste. Ya es suficiente. Vámonos lejos, a cualquier lado, pero no vuelvas ahí. No puedo irme sabiendo que ellos siguen ahí, que pueden hacerle a otra lo que te hicieron a ti. Me da igual lo que le hagan a otras. María lloraba. Solo me importas tú. Ya perdí a Rafael. No puedo perderte a ti también.
Carolina sintió que el corazón se le partía. Quería prometerte que volvería. Quería decirle que todo saldría bien, pero no podía mentirle. No, después de todo, tengo que hacerlo, hermanita. Tengo que hacerlo, porque si no lo hago, voy a cargar este odio hasta que me pudra por dentro y tú no mereces una hermana podrida.
María bajó la cabeza derrotada. Entonces, prométeme que vas a volver. Júramelo por la memoria de Rafael. Te lo juro. Se abrazaron en silencio dos hermanas rotas tratando de mantenerse juntas, aunque el mundo conspirara para separarlas. Al caer la tarde, Carolina y Lupita se encontraron con Ignacio y sus hombres en un punto acordado al norte del campamento.
There were nine of them in total, all older, all with the same hard stare of someone who has lost too much. They carried bows, arrows, and a few old machetes. Not many firearms. Ignacio drew a map in the ground with a stick. The camp has four entry points: north, south, east, west. Normally, they have guards at all of them, but if Lupita is right and they’re busy torturing the traitor, most of them will be in the center of the camp watching for where they’d have him. Carolina asked.
In the central plaza where they carry out the executions. It’s their way of sending a message. Ignacio marked a spot in the center of the map. We entered from all four sides simultaneously, silently. Arrows first for the guards. When they spot us—because they will spot us—then we use the rifles we brought from the weapons cache.
I’m going for the coyote, Carolina said. No, you’re going for the one-eyed man. Lupita looked at her. The coyote is mine. He owes me my daughter’s life. But the one-eyed man, that son of a bitch who raped you, he’s yours. Carolina nodded. She felt the revolver weigh on her waist like a promise.
And Joaquín, if he’s alive, when we arrive, we’ll free him. If he’s dead, Ignacio shrugged. Then it was the gods’ decision. They waited until it was completely dark. Carolina checked the revolver. She counted the bullets again. Four. Four chances. She couldn’t miss. Lupita put a hand on his shoulder. Are you scared? I’m scared to death. Good. Fear keeps you alive.
It’s blind trust that kills you. They moved in the darkness, splitting into four groups. Carolina was with Lupita and two Raramuri men toward the east side. Her feet knew the path now, every stone, every branch. The silence was so complete that she could hear her own breathing, her own heart beating like a drum.
And then they heard screams. They were coming from the camp, screams of pain, screams that weren’t human, but rather those of an animal being torn apart alive. Carolina felt her stomach churn. It was Joaquín. It had to be Joaquín. They approached the edge of the camp, hidden among the rocks. From there they could see the central plaza. There was a huge bonfire, and around it the coyote’s men formed a circle.
In the center, tied to a post, was Joaquín, or what was left of him. His shirt had been ripped off. His back was raw flesh, blood running down his ribs. The one-eyed man stood over him with a whip, smiling, enjoying every blow. And sitting in a chair like a king on his throne, smoking a cigar, was the coyote Salazar. Carolina got a good look at him for the first time.
He wasn’t a giant, he wasn’t a physical monster; he was an ordinary man, maybe four or so years old, with a thick mustache and eyes that shone with cruel intelligence. He dressed well, better than any of his men, and when he spoke, his voice was soft, almost kind. Joaquín, Joaquín, it pains me to do this, you know? I treated you like a son, I gave you everything, and this is how you repay me.
Joaquín lifted his head with effort and spat out blood. Go to hell. The coyote laughed. Probably, but you’ll get there first. He signaled to the one-eyed man. Continue, but slowly. I want it to last. The one-eyed man raised his whip again. Ignacio appeared next to Carolina and whispered, “Everyone’s in position now. On your signal.” Carolina looked at Lupita. Lupita nodded.
Carolina raised the revolver, pointed it at the sky, and fired. The shot into the sky was like breaking glass. For a second, everything froze. The coyote’s men looked up in confusion. The coyote rose from his chair. The one-eyed man dropped the whip. And then hell fell upon them from four directions.
Arrows whizzed through the darkness. Three guards fell before they realized what was happening, arrows lodged in their necks, their chests, their eyes. The Raramuri moved like invisible, deadly shadows. Carolina ran toward the plaza with Lupita at her side, firing, reloading, firing.
Another time, a man appeared in front of her with a raised machete. She shot a bullet into his forehead without thinking. Three bullets left. The camp erupted in chaos: screams, gunfire, men running in all directions, not knowing where the attack was coming from.
The fire from the bonfires cast wild shadows that danced on the walls of the huts. It smelled of gunpowder, blood, fear. Carolina made her way to the center, to where Joaquín was tied up. A large man with a scar on his cheek blocked her way. She shot him in the stomach, saw him double over, fall. She didn’t feel anything. There was no more room to feel. Two bullets. She reached the post where they had Joaquín.
He raised his head, looked at her with eyes that could barely focus. Carolina, go. It’s a trap, but it was too late. Something hard hit her back. She fell to her knees. The revolver, slipping from her hand, she turned around, saw the one-eyed man standing over her with a piece of wood in his hands, smiling with that smile that had given her nightmares for days.
I thought I taught you to stay still, bitch. Carolina crawled toward the revolver. The one-eyed man kicked her in the ribs, flipped her onto her back, knelt over her, and put his hands on her throat. This time I’m going to kill you slowly. I’m going to enjoy it. Carolina couldn’t breathe. The one-eyed man’s hands squeezed, squeezed.
He saw black dots dancing in his vision. He thought of Maria. He thought of Rafael. He thought that after all he wouldn’t be able to keep his promise, and then the one-eyed man screamed. Joaquin had managed to free one hand from the ropes, had grabbed a knife from the belt of a nearby dead man, and had plunged it into the one-eyed man’s thigh up to the hilt.
The one-eyed man stood up screaming, clutching his leg. Carolina coughed, gasped for air, saw the revolver a meter away, crawled, grabbed it, and turned around. The one-eyed man was limping toward her, the knife still stuck in his leg, his eyes filled with hate and pain. Carolina raised the revolver, pointed it at his chest, then lowered her sights and shot him in the groin. The one-eyed man’s scream was something she would never forget.
He fell to his knees, his hands going to the wound, blood oozing between his fingers. Carolina stood up, walked slowly toward him, and placed the barrel of the revolver to his forehead. “This is for my husband, for my sister, for every woman you touched.” She fired. The one-eyed man’s head snapped back.
His body fell like a sack of rocks, no bullets. Carolina stood over the corpse, trembling, feeling something that wasn’t satisfaction or relief, only emptiness, a vast emptiness where there had once been hatred. “Carolina,” Lupita shouted from somewhere. The coyote was escaping. Carolina turned and saw a figure running toward the corrals, the coyote trying to catch a horse.
Lupita ran after him, but there were too many men among them. Too much chaos. Carolina searched her pockets for bullets. Nothing, she’d used them all. She looked around desperately. She saw the pistol on the dead one-eyed man’s belt. She grabbed it, checked it. Two bullets. She ran. The camp was a slaughterhouse.
The Raramuri fought with silent ferocity, arrows and machetes against rifles. They had killed many, but several of their own had also fallen. Ignacio was fighting hand-to-hand with two men at the same time, bleeding from a wound in his arm, but not retreating an inch. Carolina ran past corpses, past moaning wounded, past a burning hut that cast an orange light over the massacre.
The coyote had already reached a horse, which she was riding. Lupita arrived first, shot, and missed. The coyote drew his pistol and returned fire. Lupita threw herself behind a barrel, screaming in frustration. Carolina didn’t stop. She kept running even though her lungs were burning, even though her legs were screaming at her to stop. The coyote spurred the horse.
He began to gallop toward the northern exit of the camp. He was about to escape. Carolina raised her pistol, aimed, and fired as she ran. The bullet struck the horse in the hindquarters. The animal squealed, staggered, and fell. The coyote flew, rolled on the ground, and got up, stunned. Carolina reached him and aimed the last bullet.
The coyote raised his hands, still smiling, still smiling. Wait, wait, we can do business. I can give you money, lots of money, whatever you want. I don’t want your money. So what? Revenge. He laughed. Revenge won’t bring your husband back, girl. It won’t erase what we did to you.
Mátame y vas a cargar eso igual. Pero si me dejas vivir, te puedo dar algo mejor. Te puedo dar poder. Carolina lo miró. Vio a un hombre común tratando de negociar su vida. Vio miedo escondido detrás de las palabras suaves y vio algo más. Vio que tenía razón. Matarlo no iba a cambiar nada. Rafael seguiría muerto.
María seguiría rota, ella seguiría vacía, pero tampoco podía dejarlo vivir. Lupita llegó corriendo con el winchesterume con sangre salpicada en la cara. Se paró junto a Carolina. Es mío. Dijo sin aliento. Me lo prometiste. Es mío. El coyote la miró y por primera vez el miedo fue real en sus ojos. Lupita, escucha. Lo de tu hija fue un accidente. No fue personal. Fueron tiempos de guerra y no digas su nombre. La voz de Lupita era hielo.
No tienes derecho a decir su nombre, por favor. Lupita le pegó con la culata del rifle en la cara. El coyote cayó escupiendo sangre y dientes. Lupita lo pateó en las costillas una vez, dos veces. siguió pateando hasta que él se enroscó como gusano. Mi hija tenía 8 años. Ocho. Y tus hombres la usaron como si fuera trapo. Lupita temblaba de rabia. La encontré tres días después.
Lo que quedaba de ella. El coyote sollozaba. Ahora la máscara finalmente rota, mostrando al cobarde que siempre había sido debajo. Lo siento, lo siento. Yo también. Lupita levantó el rifle. Siento que no puedas morir más de una vez, disparó. La bala le destrozó la rodilla. El coyote gritó.
Lupita le dio vuelta, lo puso boca abajo, le puso el cañón en la nuca. Muere como perro cabrón. Disparó otra vez. El cuerpo del coyote Salazar se sacudió una última vez y quedó quieto. Lupita se quedó parada sobre él, respirando pesado, llorando sin sonido. Carolina le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no había nada que decir.
El campamento había quedado en silencio. Los disparos habían cesado. Los que no murieron habían huído a la oscuridad. Ignacio y sus hombres juntaban los cuerpos de sus caídos. Habían perdido cuatro, cuatro más para agregar a la cuenta de muertos que esta guerra estúpida había cobrado. Carolina caminó de regreso hacia el centro. Joaquín seguía amarrado al poste, ahora inconsciente.
Le cortó las cuerdas, lo dejó caer con cuidado al suelo. Estaba vivo apenas, pero vivo. Respiraba en jadeos cortos y dolorosos. ¿Por qué lo salvaste?, preguntó Lupita llegando junto a ella. No lo sé. Carolina miró la espalda destrozada de Joaquín. Tal vez porque ya hubo suficiente muerte. O tal vez porque me salvó la vida.
Ahí te salvó. Porque se lo debía. Eso no lo hace bueno. No, pero lo hace humano. Carolina se levantó. Voy a buscar algo para llevarlo. Si lo dejamos aquí, va a morir de las heridas. Encontró un petate. Entre tres lo envolvieron como podían. Joaquín gimió, pero no despertó. Ignacio mandó a dos de sus hombres a cargar con él. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó el viejo Raramuri.
I’m going to look for my sister. We’re going to go far away from here, somewhere where no one knows us. And he pointed at Joaquín. Carolina looked at the man who had betrayed her, who had helped her, who had paid with blood for her sins. I’m going to leave him in some town. Whether he lives or dies is his business. Ignacio nodded.
Take them to where the woman is. We’ll stay here. There’s a lot to carry. He smiled mirthlessly. The coyote was right about one thing. This will give us power. Enough weapons to defend ourselves the next time the federals come. They said goodbye without many words. They didn’t need to. They had shared blood. That was enough.
They walked back to the cave, guided by two Raramuri. Carolina shuffled, feeling as if she weighed 1,000 kg. The sky was beginning to clear in the east. Dawn would soon be a new day. But it didn’t feel new; it felt like the same day she’d been living since Rafael was killed. They arrived at the cave as the sun was already painting the rocks pink and gold.
Maria was awake, sitting in the doorway, hugging her knees. When she saw Carolina, she jumped up. Carolina. They hugged in the middle of the road, both crying, both trembling. Carolina felt her sister’s thin body against hers and knew that this, this was the only thing that mattered.
Not revenge, not justice, just this, holding María alive in her arms. It’s over, María whispered. It’s over. Carolina looked back at the camp, where the bodies of the dead waited for the vultures to descend. Yes, little sister, it’s over. But they both knew it was a lie. This was never going to end. They were going to carry this for the rest of their lives, the scars, the memories, the nightmares, but at least they were going to carry it together.
The Raramuri left them there, taking Joaquín with them. They said they would leave him in a village two days south with a healer who might be able to save him, or maybe not. It was no longer Carolina’s problem. They stayed in the cave that day, resting, tending to wounds, trying to process what had happened. The other two women decided to go with the Raramuri. One of them had family in Durango.
The other simply wanted to get as far away from these cursed mountains as possible. Carolina didn’t blame them. At dusk, when the heat subsided, Carolina and María began walking south, away from the mountains, away from the camp, away from anything that might remind them of this nightmare. They walked for days.
Sometimes it rained, and they took shelter under the trees. Sometimes the sun beat so down that they had to stop every hour, but they kept going, because to stop was to die. And they had already seen too much death. They arrived at a small town at the foot of the mountains. No one knew them there. No one asked them where they came from or what they were doing alone.
During the revolution, there were too many widows walking the roads, too many orphaned sisters seeking refuge. They found work in a home. Carolina washing clothes, María helping in the kitchen when the fever didn’t knock her down. It wasn’t much, but it was something. It was starting over.
One night, a month after arriving in the village, María asked her, “What are we going to do with the baby?” Carolina had tried not to think about it, not to think about how a piece of the violence they had suffered was growing inside María. “I don’t know,” she said honestly. “What do you want to do?” María touched her still-flat stomach. “I don’t know.”
Sometimes I think I should, but other times I think it’s the only thing left, the only living thing that came out of all this. You don’t have to decide now. And if it looks like them, and if it has the face of a coyote or a one-eyed man, then it’s going to have your heart, and that’s what’s going to matter. María cried that night. She cried a lot, and Carolina hugged her, stroked her hair, sang her the songs her mother used to sing to them when they were little girls, before the fever took her.
Months passed, and María’s belly grew. Carolina worked twice as hard to earn enough money for when the baby arrived. Some days were good, others were impossible, but they kept going. And one night, six months after arriving in the village, someone knocked on the door of her little room. Carolina grabbed the machete she kept under her cot.
María hid behind her, holding her breath. No one knocked on doors at this hour. Nothing good came after dark. “Who is it?” Carolina asked firmly. Silence. Then a hoarse voice. Weak. “It’s me.” Carolina felt something tighten in her chest. She knew that voice. She opened the door slowly, machete ready.
Joaquín was standing in the doorway, or rather, he was holding onto the frame because he looked like he might fall at any moment. He was thinner, his skin stuck to his bones, his beard long and unkempt. His back, Carolina knew, must be pure scar tissue, but he was alive. “What are you doing here?” Carolina asked, without lowering her machete.
I needed. I needed to see you, to know you were okay. We’re okay, you saw that. Now go, Carolina, please, just let me let you explain, apologize. Carolina felt the rage returning. That fire she’d tried to extinguish for months. There’s nothing you can say that will change what happened. I know. Joaquín coughed. He staggered.
I didn’t come to apologize. I came to pay you. He took something out of his backpack. A leather pouch. He dropped it on the ground. Silver coins rolled onto the dirt floor. It’s all I have. All I could scrape together these past few months. I thought I could help you with the baby. Carolina looked at the money.
Then he looked at Joaquín. He saw a broken man, consumed by guilt, trying to buy some peace for his conscience. I don’t want your money. So, burn it, throw it away, do whatever you want, but I can’t carry it anymore. Joaquín sank to his knees. I can’t carry anything else.
María stepped out from behind Carolina and looked at Joaquín for a long time, the man who had been there the night her life was shattered. The man who did nothing while she was raped, while Rafael was killed, but also the man who later risked his life to save her. “Are you really sorry?” María asked in a small voice. Joaquín looked at her, his eyes filled with tears.
Every day, every hour, every time I close my eyes, I see that night and hate myself for not having been brave enough. Regret doesn’t change anything. “I guess it’s something,” Maria said, “but I guess it’s something.” Joaquín nodded, lowered his head. Carolina picked up the bag from the floor, weighed it in her hand. It was blood money, dirty money, but it was also food for Maria, medicine for when the baby was born, maybe a better place to live.
“Stay tonight,” he finally said, “but tomorrow you’re leaving and not coming back. Thank you.” Joaquín crawled into a corner, curled up there like a beaten dog. That night, neither of them slept well. Carolina listened to Joaquín’s labored breathing, his moans when he moved, and the scars that tugged at his skin.
María trembled with nightmares, woke up screaming, and went back to sleep. And Carolina stayed awake, keeping watch with the machete in her hand, wondering if she had done the right thing by letting him in. At dawn, Joaquín got up with difficulty. Carolina gave him cold tortillas and water. He ate in silence, without looking at them.
“Where are you going to go?” Maria asked. “I don’t know. Far away, maybe to the north, maybe to the border.” Joaquín shrugged. “Maybe I’ll just keep walking until my body can’t take it anymore.” “That’s cowardice,” Carolina said again. “So what do you want me to do? Stay and suffer near you? Carry my guilt where you can see it? I want you to live with what you did.”
Let every day be a reminder, and if you ever see another woman in trouble, another family being attacked, don’t stand still, do something. Joaquín looked at her. And if that’s not enough, it’ll never be enough. Carolina leaned closer, looked him straight in the eyes. But it’s the only thing you can do.
Joaquín nodded, stood up, grabbed his empty backpack, walked to the door, and paused on the threshold. I hope—I hope you both and the baby find peace. I hope you have the life you deserve. So do we, Maria said. Joaquín stepped out into the morning sun and didn’t look back.
Carolina watched him walk away down the dusty road until he was just a speck in the distance, until he disappeared. “Do you think we’ll see him again?” Maria asked. “I don’t know, and I don’t care.” Carolina closed the door. The only thing that matters is that we’re here together, alive. Weeks passed. Maria’s belly grew until it felt like it was about to burst.
Carolina used Joaquín’s money to buy blankets, small clothes, and prepare everything for when the baby arrived. She found a midwife in the village, a wise old woman who had delivered hundreds of children. One night, when the moon was full and the air smelled of rain that hadn’t come, María felt her first pangs. Carolina ran for the midwife. Hours passed.
Maria screamed, pushed, cried. Carolina held her hand, wiped away the sweat, told her everything was going to be okay, even though she didn’t know it. And then, when the night was at its darkest, the cry was heard. A baby, a tiny, wrinkled, perfect girl. The midwife cleaned her, swaddled her, and placed her on Maria’s chest.
María looked at her with enormous eyes, full of tears, full of something Carolina hadn’t seen in her sister since before everything happened. Hope. She’s beautiful, María whispered. Despite everything, she’s beautiful. Carolina looked at the girl. She had dark hair, eyes that hadn’t yet decided what color they would be. She didn’t look like the coyote, she didn’t look like the one-eyed man, she looked like María and maybe a little like her dead mother, like Rafael, like all those who had gone before.
“What are you going to name her?” Carolina asked. Maria thought for a long moment. “Esperanza.” She’s going to be called Esperanza. Because that’s all we have left. Years passed. Esperanza grew strong and curious, with the easy laughter of children who don’t know the weight of the world. Carolina continued working, scraping together pennies, saving for when they could move to a bigger place, a place with more opportunities.
María recovered little by little, although the nightmares never completely went away, but she learned to live with them. She learned to smile again. One afternoon, four years after that terrible night, Carolina was washing clothes in the river when she saw a horseman in the distance. She tensed, her hand instinctively going to where she’d once carried her revolver, but she didn’t have it anymore; she no longer needed weapons, or so she told herself. The horseman approached.
It wasn’t Joaquín, it was a young man in a torn Villista uniform carrying a message. Carolina Mendoza asked, “Who’s asking? I have news from General Villa.” The young man handed her a folded piece of paper. He says he knew her husband, Rafael Mendoza. He says he was a good man and that he’s very sorry about what happened. Carolina took the paper with trembling hands and opened it.
Inside, in crude but clear handwriting, it said, “Mrs. Mendoza, I’m learning late of the tragedy you suffered.” The men who did this to you weren’t revolutionaries, they were animals. This isn’t the revolution. The revolution is justice. If you ever need anything, please send your word. Villa doesn’t forget the widows of good men. Ate, Francisco Villa.
Carolina read the message twice. Then she folded it and put it in her apron pocket. “Tell the general I appreciate his kind words, but I don’t need anything. I’ve gotten my justice.” The boy nodded, spurred his horse, and rode off. Carolina went back to washing clothes, scrubbing the stains, and feeling the cold river water on her hands.
And for the first time in years, she truly smiled, not because everything was okay—it never would be completely okay—but because she was alive, because María was alive, because Esperanza was running around chasing butterflies, unaware that her very existence was a miracle. That night, when she put the baby to bed, Carolina told her a story. Not the real story, not yet.
Esperanza was very little, but she told her about a brave woman who crossed the desert, who fought monsters, who saved her sister. A true story turned into a fairy tale. Esperanza fell asleep with a smile. María came over and sat next to Carolina. “Do you think we’ll ever tell her? The truth, when she’s older, when she can understand.” Carolina looked at her sleeping niece.
But for now, let’s let her be a child, let’s let her live without carrying our scars. Thank you, Maria whispered, for everything, for not giving up, for looking for me, for still being here. I’ll always be here. We’re all we have left. They hugged in silence. Two broken women who had learned to rebuild themselves piece by piece, day by day.
Outside, the wind blew in from the desert, bringing dust and memories. And somewhere far away, in the mountains where it all happened, the bones of the coyote and the one-eyed man bleached in the sun, forgotten by all but the vultures. Justice, Carolina thought, doesn’t always come quickly, doesn’t always come clean, but when it comes, when it finally collects what’s owed, it leaves marks that never fade, marks on the earth, marks on the soul, and maybe, just maybe, it leaves something else too.
The chance to start over. Carolina Mendoza, the woman who crossed the Chihuahuan Desert with only five bullets and a broken heart. The woman who taught northern Mexico that there is no fury more dangerous than that of a sister with nothing left to lose. They say Joaquín el Raramuri kept walking until he reached the border.
They say she died years later in a bar in El Paso, an empty bottle in her hand and her sister’s name on her lips. No one knows if it’s true. They say Lupita returned to the mountains, that she still roams around like a ghost, killing any man who resembles those who took her daughter from her. They say she’s immortal, that she’s pure, walking vengeance.
They say many things, but the only truth that matters is this. Carolina saved her sister. And in times of revolution, when death was on the loose, that was the closest thing to a miracle anyone could hope for. It was worth all that pain, all that blood. Carolina never knew, but every time she saw Esperanza smile, every time María sang while she worked, she told herself that maybe it was.
Maybe the price of blood was fair when it bought a future for those you loved. Or maybe you were just lying to yourself so you could sleep at night. The revolution continued, the village continued fighting, the federals continued killing, and in the midst of all that chaos, three women continued living day after day, building something resembling peace on the rubble of their tragedy. Because that’s what those of us who survived do, my friend. We carry on.
We keep going even if it hurts, even if the weight is unbearable, even if the path is full of thorns. We keep going because stopping is giving victory to those who wanted to destroy us. And Carolina Mendoza was never going to give them that satisfaction. You just heard Legendarios del Norte.
If you’ve made it this far, it’s because Carolina sparked something in you. What resonated most with you about her story? Tell us in the comments. I’ll be reading them all. Thanks for joining us for another story from the Legendarios del Norte channel. In the comments, you’ll also find a link to a series of stories about Mexican justice and revenge just as good as this one. Just click the blue link. Thanks, and see you soon.
May God bless you always.
News
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …
End of content
No more pages to load