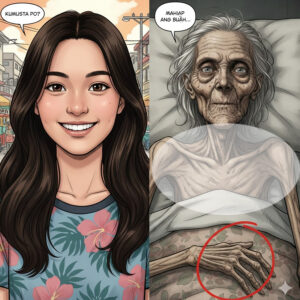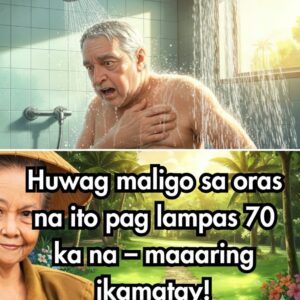Tras Vi0larm3 me dieron por muerto, pero sobreviví para hacer que pagaran uno por uno.
Estaba tendida en el suelo, con el vestido hecho jirones, sujetada por dos hombres. Rafael miró a su esposa por última vez. Carolina estaba en manos del mismísimo Tuerto Garza, arrodillado a su lado con esa sonrisa que prometía puro horror. «¡Carolina!», gritó Rafael intentando levantarse, pero el coyote Salazar le puso la bota en la espalda. «Tranquilo, amigo», dijo burlonamente.
Que tu esposa aprenda cómo se hacen las cosas aquí. De fondo, la hermana menor de Carolina, María, una niña pequeña, lloraba atada. «¡Suéltenla, es solo una niña, bastardos!», suplicó Carolina con voz entrecortada. El coyote soltó una risa seca. Las niñas maduran rápido en tiempos de revolución. Y entonces le puso la pistola en la nuca a Rafael. «Dile adiós a tu marido, inútil».
El disparo resonó como un trueno. El cuerpo de Rafael cayó inerte, levantando una nube de polvo y sangre. El tuerto la metió dentro mientras el coyote cabalgaba con María a cuestas. Carolina quedó tendida en el suelo, inmóvil.
Tras ser humillada y utilizada de la peor manera por esos hombres, dejó escapar un grito ahogado, el llanto de quien lo había perdido todo: su esposo y su hermanita, en una sola noche de fuego y sangre. Pero, amigo mío, esos bastardos se equivocaron. Subestimaron de lo que es capaz una viuda destrozada por la vida cuando decide tomarse la justicia por su mano.
Tres días después, Carolina abrió los ojos bajo el sol implacable de Chihuahua. El rancho aún olía a ceniza y sangre seca. Las paredes ennegrecidas por el fuego le recordaron que nada volvería a ser igual.
Se arrastró hasta el pozo, sacó agua con manos temblorosas, se lavó la cara y sintió cómo el frío le devolvía algo de cordura, aunque solo fuera un hilo, un hilo que no la quebraba del todo. Rafael seguía allí, tendido donde había caído, cubierto de moscas. Carolina lo miró largo rato sin derramar una lágrima, porque se le habían secado aquella primera noche en que gritó hasta quedarse afónica.
Ahora solo había un vacío negro donde antes había amor, esperanza, un futuro. Tomó una pala oxidada del cobertizo medio quemado y cavó durante horas bajo el mezquite donde Rafael le había propuesto matrimonio hacía cinco años. La tierra estaba dura, agrietada por la sequía, y cada palada le arrancaba trozos de piel de las manos. Pero no se detuvo.
El dolor físico era casi un alivio comparado con aquel otro dolor sin nombre, el que le atravesaba el pecho y le robaba el aliento cada vez que recordaba el rostro de María cuando se la llevaron. Cuando terminó de enterrarlo, no rezó. ¿Para qué? Dios no había estado allí cuando lo necesitaban. Se quedó de pie frente a la tumba improvisada, con la túnica manchada de tierra y sangre, y prometió algo en silencio.
No descansaría hasta traer de vuelta a María, aunque tuviera que arrastrarse por todo el desierto de Chihuahua, aunque tuviera que matar a cada hijo de puta que la tocara. Esa promesa era lo único que le quedaba de humanidad. Caminó hacia el pueblo arrastrando los pies, con la garganta seca y el alma aún más seca. El sol le quemaba la nuca, pero ya no sentía nada.
El pueblo, un caserío polvoriento de adobe y miseria, la recibió con miradas de lástima y silencio incómodo. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían oído los gritos esa noche y ninguno había movido un dedo. La cantina olía a mezcal rancio y sudor. Carolina empujó las puertas y todos voltearon a verla. Las conversaciones murieron.
El comisario estaba sentado en su mesa de siempre, con la panza reposando sobre el cinturón y un plato de frijoles a medio comer. Levantó la vista y en sus ojos Carolina vio algo peor que indiferencia. Vio miedo. Señora Mendoza empezó limpiándose la boca con el dorso de la mano.
Se llevaron a mi hermana, dijo Carolina con voz ronca. ¿Usted sabe quién fue el coyote Salazar y su gente. El comisario miró alrededor nervioso, como buscando ayuda que no iba a llegar. Mire, doña Carolina, lo que le pasó es terrible, de veras, pero pero nada. Usted es la autoridad aquí. Vaya por ella. El hombre se rió sin ganas, un sonido hueco que retumbó en el silencio de la cantina.
Yo ir tras el coyote. Señora, ese hombre tiene 30 rifles y conoce cada rincón de la sierra. Yo tengo dos ayudantes y medio cerebro entre los tres. Sería un suicidio. Entonces es un cobarde. El comisario se puso rojo, pero no se levantó. Sabía que tenía razón. Son tiempos de revolución, doña. Cada quien cuida lo suyo.
Si Villa no puede con estos desgraciados, ¿qué quiere que haga yo? Carolina se inclinó sobre la mesa, tan cerca que pudo oler el mezcal en su aliento. Mi hermana tiene 16 años. ¿Sabe lo que le van a hacer? ¿Sabe a dónde la van a vender? El comisario apartó la mirada, tragó saliva. Lo siento, de verdad, pero no puedo ayudarla.
Carolina escupió en el suelo a centímetros de sus botas, que se pudra en el infierno, comisario. Salió de ahí con las manos temblando de rabia. La plaza estaba vacía, el viento arrastraba polvo entre las piedras. Se sentó en la fuente seca, con la cabeza entre las manos, sintiendo como todo se desmoronaba, sin ayuda, sin armas, sin caballo.
¿Cómo iba a encontrar a María? El desierto se tragaba a los hombres armados y ella no era más que una mujer rota. Doña Carolina levantó la vista. Un anciano estaba frente a ella, encorbado por los años, pero con ojos que todavía brillaban con algo parecido a la dignidad. Don Esteban, el herrero del pueblo, el único que había tenido huevos para enfrentarse al coyote años atrás y vivir para contarlo, aunque le costara tres dedos de la mano izquierda.
Don Esteban, sé lo que pasó”, dijo con voz quebrada, “y sé que nadie aquí va a mover un dedo. Todos tienen miedo. Yo también tengo miedo. No voy a mentirle, pero no puedo quedarme callado.” Le extendió algo envuelto en un trapo viejo. Carolina lo desenvolvió. Un revólver pesado con cachas de madera gastada. reconoció el arma de inmediato.
Era el revólver de su padre, el que le enseñó a disparar cuando era niña, antes de que una pulmonía se lo llevara. Como su padre me lo dejó cuando murió, me dijo que se lo diera a usted si algún día lo necesitaba de verdad. Don Esteban cerró los ojos. Creo que ese día llegó.
Carolina tomó el arma, sintió el peso familiar en su mano. Dentro del trapo había cinco balas, cinco tiros. dijo don Esteban, “Úselos bien. El coyote hace su campamento donde el río se quiebra entre las rocas rojas pasando la sierra. Pero muchacha, no va a llegar viva caminando sola. Ese camino se traga a los hombres. No me importa. Debería importarle.
Si muere en el desierto, ¿quién va a salvar a María? Carolina se levantó, guardó el revólver en la cintura del vestido. Entonces, no voy a morir. Don Esteban la miró con algo entre admiración y lástima. Dios la acompañe, doña Carolina. Dios no estuvo ahí cuando lo necesité. Ahora me acompaño sola. caminó hacia el norte, hacia donde el sol caía como plomo fundido, hacia la sierra que se alzaba en el horizonte como los dientes rotos de un animal muerto.
No tenía comida, no tenía agua suficiente, no tenía caballo, solo tenía cinco balas y un dolor tan grande que podría incendiar el desierto entero. Cada paso sobre la tierra agrietada era una promesa renovada. encontraría a María, aunque tuviera que arrastrarse sobre vidrios, aunque el desierto le chupara hasta la última gota de sangre. El primer día caminó hasta que las piernas le temblaron, el sol le arrancaba la piel, el aire seco le quemaba los pulmones.
Bebió agua con cuidado, sabiendo que tenía que racionarla, aunque la garganta le gritara por más. Al caer la noche, se refugió bajo un palo verde retorcido, temblando de frío, porque el desierto de Chihuahua es un horno de día y una tumba de hielo de noche. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía a María llorando, veía al coyote sonriendo, veía a Rafael cayendo muerto. Al segundo día, el mundo empezó a deshacerse en los bordes.
El calor la golpeaba como puños invisibles. El horizonte bailaba, las rocas se movían. Vio agua donde no había, vio sombras que no existían. tropezó, cayó, se levantó, tropezó otra vez, las manos le sangraban de rasparse contra las piedras, los labios se le partieron, la lengua se le hinchó, pero siguió, porque detenerse era morir y morir era abandonar a María.
Cuando el sol alcanzó su punto más cruel, Carolina ya no podía más. Se arrastró hasta un mesquite seco, se dejó caer en la sombra miserable que ofrecía y cerró los ojos. pensando que tal vez don Esteban tenía razón, que el desierto la iba a tragar como a tantos otros. La sed le desgarraba la garganta, ya no sentía los pies.
El revólver pesaba como plomo en su cintura, inútil, porque ni siquiera había visto un alma en dos días. Y entonces escuchó algo, pasos lentos, cautelosos. abrió los ojos con esfuerzo. Vio una sombra recortada contra el sol, un hombre alto, con piel curtida por el desierto y ojos negros como pozos.
Llevaba una carabina cruzada en la espalda y ropa que parecía de los taraumaras de la sierra. Carolina intentó alcanzar el revólver, pero las manos no le respondieron. El hombre se arrodilló junto a ella, le ofreció una cantimplora de piel. Toma despacio. Ella bebió como animal desesperado. El agua fresca le quemó la garganta seca. Toció, escupió, volvió a beber. ¿Quién eres?, murmuró con voz rasposa.
Me llamo Joaquín, dijo el hombre. Y tú vas a morir aquí si sigues caminando sola. Carolina lo miró con desconfianza, con lo poco que le quedaba de instinto de supervivencia. ¿Qué quieres? Nada, pero sé a dónde vas. Joaquín señaló hacia el norte, hacia la sierra. “Buscas el campamento del coyote?” El corazón de Carolina dio un salto violento.
“¿Cómo lo sabes? Porque no eres la primera mujer que viene caminando por el desierto con esa mirada.” Hizo una pausa. “Y porque vi cuando se llevaron a tu hermana, Carolina sintió que el mundo se detenía. Lo agarró del brazo con fuerza que no sabía que tenía. ¿La viste? ¿Viste a María? Una muchacha rubia llorando. Sí, la vi.
¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? Joaquín se soltó con cuidado. Se puso de pie. Está viva por ahora, pero si quieres llegar a ella, necesitas ayuda. Yo puedo llevarte. ¿Por qué? Joaquín miró hacia la sierra y en sus ojos había algo oscuro, algo que parecía culpa. “Porque tengo mis razones.” Se echó la carabina al hombro.
“Descansa una hora. Luego seguimos. No hay tiempo que perder. Carolina no confió en Joaquín. ¿Cómo iba a confiar un hombre que aparece de la nada en medio del desierto que dice haber visto a María, que ofrece ayuda sin pedir nada a cambio. En el norte de México nadie hacía nada por nada, pero tampoco tenía opción. Sola moriría en dos días más.
Con él al menos tenía una posibilidad de llegar viva. Descansó esa hora bajo el mesquite, obligándose a racionar el agua que Joaquín le dio, obligándose a ignorar el dolor en los pies destrozados por las piedras. Joaquín se sentó a unos metros masticando algo que parecía cecina seca, con los ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver cosas que ella no veía, no hablaba. Y eso de alguna manera era peor que si hablara.
Cuando el sol empezó a bajar, Joaquín se levantó sin decir palabra. Carolina lo siguió cojeando, apretando los dientes para no quejarse. Caminaron durante horas, ya con el fresco del atardecer, haciendo el trayecto más soportable. Joaquín conocía cada piedra, cada arbusto, cada sombra.
se movía como animal salvaje, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Carolina intentaba seguirle el paso, pero cada músculo de su cuerpo gritaba pidiendo que se detuviera. “¿Cuánto falta?”, preguntó cuando ya no aguantó más. Un día, tal vez dos. Depende de si los rastreadores del coyote andan por aquí. Carolina sintió que el corazón se le apretaba. Nos están buscando. Siempre están buscando. Joaquín escupió en el suelo.
El coyote no perdona que alguien se le escape. Y tú eres testigo de lo que hicieron. Eso te hace peligrosa. Yo no me escapé. Me dejaron viva. Eso es peor. Joaquín la miró por primera vez desde que empezaron a caminar. Significa que no les importó o que querían que sufrieras más tiempo. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Carolina.
Había pensado lo mismo durante esos tres días tirada en el rancho, preguntándose por qué no la mataron tamban bien. Ahora tenía la respuesta y dolía más que cualquier golpe. Acamparon cuando la noche cayó completa, sin fuego, porque el humo se ve a kilómetros en el desierto. Joaquín le dio más ceesina y agua y Carolina comió en silencio, sintiendo como el cuerpo le pedía más, pero sabiendo que tenía que contenerse.
La noche del desierto era fría, tan fría que los huesos le dolían, y se envolvió en el sarape viejo que Joaquín le prestó sin decir nada. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Carolina de pronto, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Joaquín no contestó de inmediato. Se quedó mirando las estrellas, esas estrellas que brillaban tan claras en el cielo del norte que parecían estar al alcance de la mano. Ya te dije, tengo mis razones.
Eso no es respuesta. Es la única que vas a tener por ahora. Carolina apretó el revólver que llevaba en la cintura, sintiendo el metal frío contra la piel. ¿Cómo sé que no me vas a entregar con ellos, Joaquín? se rió, pero fue una risa seca, sin humor. Si quisiera entregarte, ya lo habría hecho.
Ellos pagan bien por cualquiera que traiga información. Se dio vuelta para mirarla, pero yo no trabajo para el coyote, no más. Esas últimas dos palabras quedaron flotando en el aire como humo. No más. Carolina sintió que algo se le revolvía en el estómago. ¿Trabajaste para él? Todos hemos trabajado para alguien en algún momento. Joaquín se recostó sobre su petate. Duerme.
Mañana vamos a caminar todo el día. Pero Carolina no durmió. se quedó despierta mirando la espalda de Joaquín, preguntándose qué clase de hombre era, qué secretos cargaba, y, sobre todo, preguntándose si había cometido un error al aceptar su ayuda, porque algo en su forma de hablar, en su forma de moverse, le decía que Joaquín no era un simple rastreador, era algo más, algo peligroso.
Al amanecer siguieron caminando. El paisaje cambió poco a poco. El desierto plano dio paso a colinas rocosas, a cañones secos, a peñascos que se alzaban como gigantes dormidos. El calor seguía siendo brutal, pero al menos había más sombra. Joaquín señaló hacia el norte, donde se veía una línea oscura en el horizonte.
La sierra, ahí es donde están. ¿Cuánto falta? Si seguimos así, llegaremos mañana al anochecer. Pero vamos a tener que ser cuidadosos. Hay lugares donde el coyote tiene vigías. Carolina asintió apretando el paso, aunque los pies le sangraran dentro de los botines destrozados.
Cada hora que pasaba era una hora más que María pasaba en manos de esos animales. Cada hora era una eternidad. A mediodía, Joaquín se detuvo de golpe, levantó la mano pidiendo silencio, se agachó, examinó el suelo. Carolina se acercó despacio, el corazón latiéndole fuerte. ¿Qué pasa? Huellas. Tres caballos, tal vez cuatro, pasaron hace pocas horas.
Joaquín se levantó, escudriñó el horizonte. Van hacia el sur, probablemente rastreadores que vienen del campamento. ¿Nos vieron? No, pero eso significa que andan cerca. Tenemos que movernos más rápido. Caminaron durante horas sin detenerse, saltando de sombra en sombra, evitando las crestas donde sus siluetas se verían contra el cielo.
Carolina sentía que los pulmones le iban a estallar, que las piernas se le iban a quebrar, pero no se quejó. Joaquín tampoco aflojó el paso y en algún momento Carolina empezó a respetarlo por eso. No la trataba como mujer frágil, la trataba como igual. Al caer la tarde, llegaron a un cañón estrecho donde un hilo de agua corría entre las piedras. Joaquín se arrodilló, bebió directamente del arroyo y Carolina hizo lo mismo.
El agua estaba fría, casi helada y le supo a gloria después de horas de polvo y sed. Vamos a quedarnos aquí esta noche, dijo Joaquín. Es buen lugar para escondernos y necesitas descansar esos pies. Carolina se quitó los botines, vio las ampollas reventadas, la piel en carne viva. Joaquín sacó de su morral un trapo y unas hojas verdes que Carolina no reconoció.
“Gobernadora”, explicó, “los taraumaras la usan para las heridas.” Masticó las hojas hasta hacer una pasta verde. La untó en los pies de Carolina con cuidado casi delicado. Ella hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Joaquín le vendó los pies con el trapo, apretó bien. Mañana vas a poder caminar mejor. ¿Por qué sabes tanto del desierto?, preguntó Carolina. Joaquín se quedó callado un momento largo.
Me criaron aquí. Los taraumaras me encontraron cuando era niño. Me enseñaron a sobrevivir. ¿Qué le pasó a tu familia? Los ojos de Joaquín se oscurecieron. Lo mismo que le pasó a la tuya, Carolina sintió algo parecido a comprensión, a conexión, pero también sintió algo más, desconfianza, porque Joaquín seguía sin decirle toda la verdad. ¿Y cómo terminaste con el coyote? Joaquín se levantó bruscamente.
Voy a buscar algo para comer. Quédate aquí. No hagas ruido. Desapareció entre las rocas antes de que Carolina pudiera decir nada más. Se quedó sola en el cañón. escuchando el murmullo del agua, sintiendo como la noche caía rápida como siempre en el desierto, y en ese silencio se dio cuenta de algo.
Joaquín estaba huyendo de su pasado tanto como ella estaba persiguiendo el suyo. Cuando regresó, traía dos conejos muertos ya desollados. Hizo fuego pequeño entre las rocas donde el humo no se vería y asó la carne en silencio. Carolina comió con hambre feroz. sintiendo cómo la fuerza le volvía al cuerpo. Joaquín apenas probó bocado.
“Mañana”, dijo finalmente, “vamos a ver el campamento desde lejos. Necesito saber cuántos son, cómo están armados y necesito saber si tu hermana sigue ahí.” Carolina sintió que el aire se le atoraba en la garganta. “¿Y si no está?”, entonces seguimos el rastro. Pero tiene que estar. El coyote no se mueve del campamento así no más, es su fortaleza.
¿Y qué vamos a hacer? Entrar nosotros dos contra 30 hombres armados. Joaquín la miró directo a los ojos. No, vamos a esperar el momento correcto y cuando llegue vamos a entrar rápido, sacar a tu hermana y largarnos antes de que se den cuenta. Eso es un suicidio. Todo esto es un suicidio. Joaquín se recostó.
Pero es el único plan que tenemos. Carolina se quedó despierta otra vez, mirando las brasas moribundas del fuego, pensando en María, preguntándose si todavía estaría viva, si todavía tendría esperanza. Y pensando en Joaquín, en los secretos que cargaba, en las sombras que veía en sus ojos, cada vez que hablaba del coyote, algo no cuadraba. Y Carolina lo sabía, pero no tenía tiempo de averiguar qué era.
Solo tenía tiempo de seguir adelante, de confiar lo suficiente para llegar al campamento, de apretar el revólver contra su pecho y rezar para que las cinco balas fueran suficientes. Al amanecer, Joaquín la despertó con un toque en el hombro. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de rojo sangre. Es hora. Hoy llegamos.
Carolina se levantó, se puso los botines sobre los pies vendados, apretó los dientes contra el dolor. Joaquín le extendió la cantimplora. Toma, vas a necesitar fuerzas. Bebió, asintió y empezaron a caminar hacia la sierra, hacia las rocas rojas donde el río se quebraba, hacia el lugar donde María esperaba sin saber que su hermana venía por ella. O tal vez sí lo sabía.
Tal vez en algún rincón de su corazón roto, María todavía tenía esperanza y esa esperanza era lo único que mantenía a Carolina con vida. Subieron por cañones estrechos, por senderos que parecían hechos por cabras, por piedras tan afiladas que cortaban. El paisaje se volvió más salvaje, más hostil. Pinos retorcidos crecían entre las rocas. Eninos bajos se aferraban a la tierra seca. El aire olía diferente aquí arriba.
a Resina, a tierra mojada, a algo antiguo. “Estamos cerca”, susurró Joaquín, “muy cerca.” Y entonces lo vio humo, un hilo delgado de humo subiendo desde un valle escondido entre las montañas. El campamento del coyote. Carolina sintió que todo el odio, todo el dolor, toda la rabia que había cargado durante días se concentraba en un punto ardiente en el pecho. Ahí estaba, ahí estaban los hombres que le arrebataron todo.
Y ahí, en algún lugar de ese campamento maldito, estaba María. Joaquín la agarró del brazo, la jaló detrás de unas rocas. Espera, no podemos acercarnos así no más. Necesitamos un plan. Pero Carolina ya no estaba escuchando. Estaba mirando el humo, imaginando las caras de esos hombres, imaginando la bala entrando en la frente del tuerto, imaginando al coyote cayendo muerto.
Y por primera vez en días sonríó. Joaquín la obligó a retroceder, alejándose del borde donde el valle se abría como una herida en la montaña. Carolina forcejeó, pero él era más fuerte y la jaló hasta que quedaron escondidos entre los pinos retorcidos que crecían en la ladera. Suéltame, siseó Carolina, cálmate.
Si nos ven ahora, morimos los dos y tu hermana se queda ahí para siempre. Las palabras cayeron como agua fría sobre la rabia de Carolina. Joaquín tenía razón y eso la enfurecía todavía más, pero se quedó quieta, respirando profundo, obligándose a pensar con claridad, aunque todo su cuerpo gritara por correr hacia abajo y vaciar el revólver en el primer hijo de perra que encontrara.
“Tenemos que esperar hasta que anochezca”, dijo Joaquín. Observar, contar cuántos son, ver dónde tienen a las mujeres, buscar el mejor punto para entrar y salir. Las mujeres, Carolina lo miró. Hay más, siempre hay más. El coyote no es solo bandido, es tratante. Las vende en la frontera. Por eso tu hermana todavía está viva, todavía tiene valor para él.
Carolina sintió que la bilis le subía a la garganta. Imaginó a María en manos de esos animales esperando ser vendida como ganado, y tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Pasaron las horas escondidos entre los árboles inmóviles observando.
El campamento era más grande de lo que Carolina había imaginado. Jacales de adobe y madera dispersos entre las rocas. Corrales con caballos, fogatas humeantes. Contó al menos 20 hombres moviéndose entre las construcciones, todos armados, todos con ese aire de violencia casual que tienen los hombres que matan sin pensarlo dos veces. Y entonces la vio.
María salió de uno de los jacales, empujada por un hombre gordo y barbudo. Tenía el vestido rasgado, el pelo enmarañado, pero estaba viva. Carolina sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Quiso gritar su nombre, quiso correr hacia ella, pero Joaquín le puso la mano sobre la boca. “Tranquila”, susurró. Tranquila, ya la viste, está viva.
Ahora necesitamos sacarla de ahí. Carolina asintió con lágrimas quemándole los ojos. María caminaba con dificultad, cojeando con la cabeza baja. Dos hombres más la seguían riéndose de algo. Uno de ellos le dio una palmada en el trasero y ella se tambaleó. Carolina apretó el revólver hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
El tuerto, murmuró Joaquín señalando al hombre que caminaba detrás de María. Ese es el lugar teniente del coyote. Si lo matas, los demás van a quedar sin mando. Lo voy a matar, dijo Carolina con voz plana. A él y a todos los que la tocaron. Primero la sacamos, después ajustamos cuentas. Pero Carolina ya no estaba segura de poder esperar tanto.
Siguieron observando hasta que el sol empezó a bajar. Joaquín dibujó un mapa rudimentario en la tierra con una rama. El jacal donde tienen a las mujeres está aquí, al este del campamento. Dos guardias en la puerta, tal vez más adentro. La mejor ruta es por el río, aprovechando las rocas como cobertura. Entramos cuando estén todos dormidos.
Sacamos a tu hermana y nos vamos por el cañón norte antes de que amanezca. Y si nos descubren, entonces improvisamos y probablemente morimos. Carolina lo miró. No tienes que hacer esto. Puedes irte ahora. Joaquín la miró de vuelta y por primera vez Carolina vio algo genuino en sus ojos, algo parecido a dolor. “Sí, tengo que hacerlo.
” Antes de que Carolina pudiera preguntar por qué, escucharon algo. Pasos, ramas quebrándose. Alguien subía por la ladera hacia donde estaban escondidos. Joaquín hizo una seña y ambos se agazaparon detrás de un peñasco conteniendo la respiración. Un hombre apareció entre los árboles, flaco, con rifle al hombro, revisando el perímetro.
Pasó a menos de 5 met de donde estaban, tan cerca que Carolina pudo ver las cicatrices en su cara, el machete oxidado en su cinturón, el corazón le latía tan fuerte que pensó que el hombre lo escucharía. Pero el vigilante siguió de largo, desapareció entre los pinos. Carolina soltó el aire que había estado conteniendo.
Joaquín esperó varios minutos más antes de moverse. Ya saben que alguien puede andar cerca. Van a poner más guardias esta noche. Entonces tenemos que entrar ahora antes de que oscurezca. Es más peligroso. Todo esto es peligroso. Carolina se levantó. Pero cada hora que pasa es una hora más que mi hermana sufre ahí abajo.
Joaquín la miró largo rato como evaluando algo. Finalmente asintió. Está bien, pero necesitamos ayuda. ¿Ayuda de quién? de alguien que conoce estos rumbos mejor que yo. Joaquín señaló hacia el oeste, donde la sierra se volvía más agreste. Los Raramurí tienen rancherías cerca y hay una mujer, si todavía está viva, nos puede ayudar. ¿Quién se llama? Lupita.
El coyote mató a su familia hace dos años. Si le decimos que vamos tras él, se nos une. ¿Cómo sabes que está viva? Porque la he visto. Anda sola por la sierra como fantasma. Dicen que mata a cualquier hombre del coyote que encuentra solo. Carolina sintió algo parecido a Esperanza. No estaban completamente solos. Bajaron de la montaña con cuidado, alejándose del campamento, moviéndose hacia el oeste.
El terreno se volvió más rocoso, más salvaje. Caminaron durante horas mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. Joaquín seguía rastros que Carolina no podía ver, huellas invisibles en la piedra, señales que solo alguien criado en el desierto entendería. Cuando la noche cayó completa, llegaron a un claro entre las rocas donde había restos de fogata.
Joaquín se arrodilló, tocó las cenizas, reciente, menos de un día, está cerca. Y si no quiere ayudarnos, entonces seguimos solos. Pero algo me dice que sí va a querer. Se sentaron a esperar sin hacer fuego en silencio. Carolina sentía cada músculo tenso, cada nervio alerta. Había algo en el aire.
algo que no podía nombrar, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la vieron. Salió de entre las sombras tan silenciosamente que Carolina casi grita. Una mujer más vieja que Carolina, pero no anciana, con piel curtida por el sol y ojos que brillaban con inteligencia salvaje.
Llevaba rifle cruzado en la espalda, machete en la cintura y ropa que parecía hecha de retazos de todo lo que había encontrado en su camino. Su pelo negro y largo estaba trenzado con tiras de cuero. Joaquín el cobarde dijo con voz ronca, pensé que ya estarías muerto, Lupita. Joaquín no se levantó. Necesitamos tu ayuda. Ayuda. La mujer se ríó sin humor. ¿Para qué? ¿Para que me traiciones como traicionaste a los tuyos? Carolina sintió que algo se rompía dentro de ella. Miró a Joaquín. ¿De qué está hablando? Joaquín cerró los ojos.
Lupita, déjame explicar. No hay nada que explicar. La mujer escupió en el suelo. Todos saben que Joaquín el Raramuri era uno de los hombres del coyote, uno de los que mataban, robaban, violaban. Hasta que un día decidió que ya no quería. Carolina sintió que el mundo se detenía.
Se levantó lentamente, la mano yendo al revólver en su cintura. Es verdad. Joaquín abrió los ojos y en ellos Carolina vio confirmación, vio culpa. vio vergüenza. “Carolina, déjame. ¿Estuviste ahí?”, preguntó con voz temblorosa. Esa noche cuando mataron a Rafael, cuando se llevaron a María, el silencio fue respuesta suficiente.
Carolina sacó el revólver, apuntó directo a la cabeza de Joaquín. Las manos no le temblaban. Ya no. Dame una razón para no matarte ahora mismo. Joaquín no se movió, no alzó las manos, solo la miró con esos ojos negros llenos de culpa. No tengo ninguna razón. Si quieres matarme, hazlo. Lo merezco. Carolina sintió el dedo en el gatillo. Sintió el peso del arma.
Sintió todo el odio y el dolor concentrándose en ese momento. Podía matarlo. Debía matarlo. Este hombre había estado ahí. Había visto cómo mataban a Rafael. Había visto cómo la violaban. Había visto cómo se llevaban a María y no había hecho nada. ¿Por qué? Susurró.
¿Por qué no los detuviste? Porque soy un cobarde”, dijo Joaquín con voz quebrada, “porque toda mi vida he sido un cobarde. Cuando mataron a mi familia, no pude hacer nada porque era niño. Cuando el coyote me encontró años después y me obligó a unirme a él, no tuve valor para negarme. Y cuando vi lo que te hicieron esa noche, tampoco tuve valor para detenerlo.
Mi marido está muerto por tu culpa. Lo sé. Mi hermana está ahí abajo sufriendo por tu culpa. Lo sé. Yo yo Carolina no pudo terminar la frase. El llanto se le atragantó en la garganta. Bajó el arma temblando, sintiendo como todo se desmoronaba otra vez. Había confiado en él, había caminado con él por el desierto, había dejado que le curara los pies, que le diera agua, que le diera esperanza. Y todo había sido mentira.
Lupita se acercó despacio, se arrodilló junto a Carolina, le puso una mano en el hombro. No lo mates todavía, muchacha. No porque no lo merezca, sino porque lo necesitas. Conoce el campamento mejor que nadie. Sabe dónde tienen a tu hermana. Sabe cómo entrar y salir sin que te maten. No puedo. No puedo confiar en él. No tienes que confiar en él. Solo tienes que usarlo. Lupita miró a Joaquín con desprecio.
Y cuando terminemos, cuando saques a tu hermana, entonces lo matas o yo lo hago por ti. Carolina se quedó ahí de rodillas en la tierra fría, con el revólver colgando inútil en su mano, sintiendo como todo lo que había construido en su cabeza se venía abajo. Joaquín no era su aliado, era su enemigo, uno de ellos.
Y ella había sido tan estúpida, tan desesperada, que no lo había visto. Está bien, dijo finalmente con voz muerta. Lo usamos, pero cuando esto termine, Joaquín, vas a pagar por lo que hiciste. Joaquín asintió. Ya estoy pagando cada día, cada hora, pero tienes razón.
merezco más que eso y cuando terminemos acepto lo que sea que quieras hacerme. Lupita se levantó, escupió otra vez. Qué lindo. Ahora que ya tuvimos este momento tan emotivo, vamos a lo importante. ¿Cuántos hombres tiene el coyote ahí abajo? 20, tal vez 25, dijo Joaquín. Bien armados, vigías en el perímetro.
¿Y cuántas mujeres? Vi a tres, pero puede haber más. Lupita pensó un momento. Necesitamos crear distracción, algo que lo saque del campamento o al menos divida su atención. Miró a Carolina. ¿Sabes disparar? Mi padre me enseñó. ¿Qué también? Carolina levantó el revólver, apuntó a un nopal a 20 m, disparó. La tuna, reventó. Cuatro balas restantes. Lupita sonrió por primera vez.
Bien, entonces esto puede funcionar. Pero necesitamos más armas, más balas y necesitamos movernos rápido. Porque si el coyote decidió vender a tu hermana mañana, ya no va a haber nada que hacer. ¿Cómo sabemos si la va a vender mañana? Porque ese hijo de perra mueve mercancía cada tres días. Y según mis cuentas, Lupita dejó las palabras colgando en el aire frío de la noche.
Carolina sintió que el estómago se le retorcía. Según tus cuentas, que mañana es el tercer día desde que vi al coyote bajar al pueblo de San Isidro. Siempre hace lo mismo. Junta a las mujeres, las baja a la frontera, las entrega a los gringos que las compran. Lupita miró hacia donde estaba el campamento, aunque desde ahí no se veía nada.
Si no sacamos a tu hermana esta noche, mañana ya no va a estar ahí. El mundo se redujo a ese momento. Una noche, eso era todo lo que tenían. Carolina sintió que el pánico le subía por la garganta como agua hirviendo, pero lo empujó hacia abajo con toda la fuerza que le quedaba.
No había tiempo para miedo, no había tiempo para dudas. Entonces entramos esta noche”, dijo con voz que no admitía discusión, sin plan, sin armas suficientes contra 25 hombres. Lupita se rió sin humor. Muy bien, vamos a morir, pero al menos vamos a morir con huevos. No vamos a morir. Joaquín se levantó.
Conozco un lugar donde el coyote guarda armas y municiones, un escondite en las rocas al lado norte del campamento. Si entramos por ahí primero, ¿por qué deberíamos creerte? Carolina lo interrumpió. ¿Por qué deberíamos creer una sola palabra que salga de tu boca? Joaquín la miró directo a los ojos. Porque si te estuviera mintiendo, ya estarían aquí los hombres del coyote.
Pude haberlos llamado en cualquier momento en estos días. Pude haberte entregado cuando estabas medio muerta en el desierto, pero no lo hice y no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ahora decides crecer conciencia? Porque esa noche, cuando vi a tu hermana llorando, cuando vi lo que el tuerto te hizo, Joaquín cerró los ojos.
Vi a mi propia hermana, vi a mi madre, vi a todas las personas que no pude salvar cuando mataron a mi familia. Y me di cuenta de que si no hacía algo, si no paraba esto aunque fuera una vez, entonces ya no valía la pena seguir vivo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Carolina quiso no creerle.
Quiso seguir odiándolo con todo su ser. Pero algo en la forma en que Joaquín habló, algo en el dolor crudo de su voz le hizo dudar. Lupita rompió el silencio. Muy bonito el discurso. Ahora vamos a lo importante. Señaló hacia el norte. Si ese escondite de armas existe, vamos por ellas.
Si Joaquín nos está traicionando, lo mato yo misma y nos abrimos paso a balazos. ¿De acuerdo? Carolina asintió. No tenía otra opción. Se movieron en silencio a través de la sierra, tres sombras deslizándose entre los pinos y las rocas. Lupita iba adelante moviéndose como animal salvaje sin hacer ruido. Joaquín iba en medio guiando.
Carolina cerraba la marcha con el revólver en la mano y los ojos fijos en la espalda de Joaquín, lista para dispararle si intentaba algo. La luna estaba apenas creciente, dando luz suficiente para ver, pero no tanta como para delatarlos. Bajaron por un cañón estrecho donde el agua había tallado formas extrañas en la piedra. Pasaron junto a cuevas oscuras que parecían bocas abiertas en la montaña.
A lo lejos, muy abajo, se veían las fogatas del campamento del coyote, pequeños puntos de luz naranja en la oscuridad. Joaquín se detuvo junto a una pared de roca que parecía sólida. Pasó las manos por la superficie buscando algo. Encontró una grieta que Carolina no había visto. Metió los dedos, jaló. Una sección de la pared se movió revelando una abertura angosta. “Aquí”, susurró.
Lupita entró primero con el rifle listo. Carolina la siguió apretando el revólver. Adentro olía humedad y pólvora. Joaquín encendió un cerillo y la luz temblorosa reveló lo que había ahí. Rifles apilados contra la pared, cajas de municiones, machetes, dos pistolas, cartuchos de dinamita. murmuró Lupita. Esto es suficiente para empezar una guerra.
Para eso lo usa el coyote, dijo Joaquín. Está planeando algo grande. He escuchado que quiere aliarse con los federales, atacar alguna posición villista, por eso necesita tanto armamento. Carolina no escuchaba. Estaba cargando el revólver con balas nuevas, llenando los bolsillos del vestido rasgado con municiones, sintiendo el peso del metal contra su cuerpo.
Lupita agarró un Winchester, lo revisó, sonríó. Este me gusta. Tomó dos cajas de balas. Ahora sí estamos parejos. Joaquín cargó una carabina, se echó un morral con cartuchos al hombro. El plan es simple, Lupita. Tú creas la distracción en el lado oeste del campamento. Incendias los corrales, disparas, haces ruido.
Cuando todos corran hacia allá, Carolina y yo entramos por el este, sacamos a las mujeres, nos vamos por el cañón norte. ¿Y si no funciona? Preguntó Carolina. Entonces usamos la dinamita y volamos todo a la Joaquín la miró. Pero eso significa que probablemente tu hermana muera también. Carolina sintió el frío de esas palabras. Entonces tiene que funcionar. Salieron del escondite, cerraron la entrada. La noche estaba más oscura ahora nubes tapando la luna.
Eso era bueno. La oscuridad era su aliada. Se separaron en la ladera. Lupita yendo hacia el oeste, Carolina y Joaquín bajando hacia el este. Mientras bajaban, Carolina susurró, “Si me traicionas, si esto es una trampa, te juro que con mi última bala te vuelo la cabeza.
No es trampa, te lo juro por la memoria de mi hermana muerta.” Llegaron al borde del campamento. Desde ahí podían ver los jacales, las fogatas casi apagadas, las siluetas de los guardias moviéndose entre las sombras. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si el campamento mismo estuviera conteniendo la respiración. Esperaron cada segundo.
Era una eternidad. Carolina sintió el sudor corriéndole por la espalda a pesar del frío de la noche. Apretó el revólver hasta que los dedos le dolieron. Pensó en María ahí abajo, en alguno de esos jacales, sin saber que su hermana estaba a metros de distancia. Y entonces estalló el infierno. Una explosión sacudió el lado oeste del campamento.
Llamas subieron hacia el cielo, gritos, disparos. Los hombres del coyote corrieron como hormigas enloquecidas, agarrando armas, gritando órdenes. Lupita estaba cumpliendo su parte. Ahora dijo Joaquín. corrieron agachados hacia el jacal, donde tenían a las mujeres. Dos guardias estaban en la puerta, pero miraban hacia donde estaba el fuego, confundidos.
Joaquín se movió como sombra, le partió el cráneo al primero con la culata de la carabina. Carolina disparó al segundo antes de que pudiera gritar. El hombre cayó con un agujero en el pecho. Tres balas restantes empujaron la puerta. Adentro olía a miedo y suciedad. Tres mujeres estaban amarradas en el suelo con los ojos enormes de terror. Una de ellas era María.
“Carolina”, gritó María con voz quebrada. Carolina corrió hacia ella, cortó las cuerdas con el machete que Joaquín le había dado. La abrazó tan fuerte que casi no la dejó respirar. “Estoy aquí, hermanita. Estoy aquí. Vamos a salir de esto. Joaquín cortó las cuerdas de las otras dos mujeres, muchachas jóvenes que no dejaban de temblar.
Pueden venir con nosotros o quedarse, pero si vienen, tienen que correr rápido y no hacer ruido. Las dos asintieron desesperadas. Salieron del jacal justo cuando más explosiones sacudían el campamento. Lupita estaba haciendo magia con esa dinamita. Corrieron hacia el norte, hacia el cañón, con María cojeando entre Carolina y Joaquín.
Las otras dos mujeres lo seguían tropezando, levantándose, tropezando otra vez. Estaban a mitad camino cuando alguien gritó detrás de ellos. Se están llevando a las viejas. Joaquín volteó, disparó sin apuntar. Un hombre cayó. Pero ya había más viniendo, muchos más. Corran, gritó Joaquín. Yo los detengo. No. Carolina lo agarró del brazo. Vienes con nosotros.
Si voy con ustedes, nos alcanzan a todos. Joaquín la empujó. Saca a tu hermana. Eso es lo único que importa. Joaquín, vete. Es mi oportunidad de hacer algo bien por primera vez en mi vida. Carolina vio en sus ojos que no iba a cambiar de opinión y no había tiempo. Los hombres del coyote estaban cada vez más cerca, disparando, gritando.
Tomó a María de la mano, corrió hacia el cañón con las otras mujeres siguiéndolas. Detrás de ella escuchó a Joaquín disparando, gritando insultos, atrayendo a los hombres hacia él. Escuchó explosiones, escuchó gritos de dolor y entonces escuchó algo más, la voz del coyote. Joaquín el traidor, te voy a desollar vivo, cabrón. Carolina no miró atrás.
Siguió corriendo, arrastrando a María consigo, adentrándose en la oscuridad del cañón. Las rocas les arañaban brazos y piernas. Una de las mujeres tropezó, se torció el tobillo y se quedó atrás, llorando. Carolina no podía detenerse. Lo sentía en lo más profundo de su ser, pero no podía. Siguió corriendo.
Corrió hasta que le ardieron los pulmones, hasta que María se desplomó. Se refugiaron tras unas enormes rocas, jadeando y temblando. Las otras dos mujeres llegaron poco después, una ayudando a la otra. Todas sangraban, todas estaban maltrechas. Pero estaban vivas, y María estaba con ella. Carolina abrazó a su hermana, sintió su delgado cuerpo temblar contra el suyo, oyó sus sollozos ahogados.
Le acarició el pelo enmarañado, le susurró palabras que ni siquiera entendía, solo sonidos de consuelo, de amor, de promesas que tal vez nunca podría cumplir. Te tengo, hermanita, te tengo. Se acabó, se acabó. Pero no había terminado. Todavía se oían disparos a lo lejos, todavía se oían gritos.
Y Carolina sabía que Joaquín estaba allí, luchando solo, muriendo solo, pagando sus pecados con sangre. Una parte de ella quería regresar, quería ayudarlo, pero la mayor parte, la que amaba a María más que a nada en el mundo, la obligaba a quedarse quieta. Esperaron en la oscuridad, conteniendo la respiración cada vez que oían pasos cerca.
Pasó una hora, tal vez dos. Los disparos cesaron gradualmente. El silencio regresó, denso y amenazador, y entonces oyeron algo moverse entre las rocas. Carolina alzó su revólver y apuntó a la oscuridad. —Sea quien sea, no se acerque, o disparo. —Tranquila, niña, soy yo. Lupita emergió de las sombras, cubierta de sangre y hollín, pero sonriendo. —Lo logramos.
Eliminamos a tres. Uno se quedó atrás. Carolina bajó el arma. Joaquín. La sonrisa de Lupita se desvaneció. No sé. Los vi rodearlo. Lo vi luchar con todas sus fuerzas, pero eran demasiados. Carolina sintió un nudo en el pecho. Odio, culpa, algo indescriptible. Tenemos que irnos —dijo Lupita.
Van a seguir por aquí. Conozco cuevas más arriba donde podemos escondernos hasta el amanecer. Y luego, luego bajaremos al otro lado de la sierra, nos alejaremos lo más posible. Lupita miró a María. Ella puede caminar. María asintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. Puedo, puedo caminar. Se adentraron en el cañón.
Trepando entre las rocas, ocultándose en las sombras, encontraron una cueva poco profunda cuya entrada les permitía verla, pero sin ser vistas desde fuera. Las cinco mujeres se acurrucaron allí, temblando de frío, miedo y agotamiento. Carolina abrazó a María. Sintió su respiración entrecortada y sus lágrimas empapando el hombro de su vestido.
Le acarició el pelo y le susurró al oído: «Estás a salvo. No voy a dejar que nadie te vuelva a tocar». Carolina, ellos, ellos hicieron sh. No tienes que decirme nada. Ahora no. Pero María seguía hablando, con la voz quebrada, como si necesitara expulsar el veneno antes de que el coyote la matara. Dijo que me iba a vender mañana.
Dijo que los gringos pagan bien a las rubias. Dijo que se le atragantó con sus propias palabras. Carolina, estoy embarazada. El mundo se detuvo. Carolina sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que ya estaba resquebrajado, pero que ahora se hacía añicos para siempre. ¿Qué? ¿El coyote, el tuerto o quién sabe quién? No, no lo sé. Había tantos.
Carolina la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo su hermana se desmoronaba, sintiéndose ella misma desmoronarse. Esto no podía estar pasando, no podía ser real, pero estaba pasando. Y en ese momento, Carolina supo que esto no había terminado. No podía acabar así. No mientras el coyote siguiera vivo, no mientras el tuerto siguiera respirando.
Miró por encima de la cabeza de María a Lupita. —Voy a volver —susurró. Lupita asintió lentamente. —Lo sé. Despertaron escondidas en aquella cueva como animales heridos. María dormía, recostada en el regazo de Carolina, con fiebre, temblando incluso con el calor que comenzaba a subir con el sol. Las otras dos mujeres estaban acurrucadas al fondo de la cueva; una rezaba en voz baja, la otra simplemente miraba al vacío con la mirada perdida.
Lupita vigilaba la entrada con el Winchester en el regazo. No había dormido. Carolina tampoco. —Tenemos que irnos antes del mediodía —susurró Lupita—. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. El coyote conoce estas montañas casi tan bien como yo. María no puede caminar así. Por eso la cargamos, pero no podíamos quedarnos.
Carolina miró a su hermana dormida. Vio las profundas ojeras bajo sus ojos. Vio cómo sus labios se movían al decir cosas dormida, probablemente reviviendo horrores, y sintió que la rabia volvía, fría y cristalina como el agua de manantial. —Voy a matarlos —dijo con voz monótona—. A todos. Lupita la miró. —Sacaste a tu hermana de allí. Eso era lo importante. Ahora tenemos que alejarnos lo más posible.
—No —dijo Carolina, tocando el revólver que llevaba en la cintura—. No puedo irme sabiendo que están ahí, que van a seguir haciendo esto, que van a destruir más familias, que van a destrozar a más chicas como destrozaron a María. Tú eres una mujer con un revólver y cuatro balas. Ellos son veinte hombres armados hasta los dientes. Así que necesitamos más ayuda.
Carolina se levantó con cuidado para no despertar a María. Dijiste que hay rancherías rarámuri cerca, gente que odia al coyote tanto como nosotros. Los rarámuri no pelean las guerras de otros; es su costumbre. Pero tú eres rarámuri y estás aquí. Lupita rió sin humor. Ya no soy nada. Soy un fantasma que busca venganza.
Mi gente me creía muerta desde hace años. ¿Y si les ofrecemos algo? ¿Y si les decimos que pueden quedarse con las armas del coyote, sus caballos, todo lo que tiene? Lupita reflexionó un instante. Quizá haya un hombre, Ignacio. Era el capitán Rarámuri antes de que los federales quemaran su ranchería. Perdió a su hijo a manos del coyote.
Si alguien pudiera ayudarnos, sería él. ¿Dónde está? Al mediodía, camino al este. Pero, muchacha, aunque acepte, aunque reúna a diez o quince hombres, seguimos en desventaja. El coyote tiene su campamento fortificado. Tiene vigías, tiene a Joaquín. Lupita cayó. Si sigue vivo, está vivo.
Carolina no sabía por qué lo decía con tanta seguridad, pero lo sentía. Y si está vivo, está sufriendo. El coyote no lo matará rápido; lo hará sufrir por ser un traidor. Así que, o está muerto o esta es nuestra oportunidad. Carolina se arrodilló junto a Lupita. Piénsalo. Si Joaquín está ahí, si lo tienen atado, torturándolo, toda la atención estará puesta en él. Los hombres estarán distraídos viendo el espectáculo. Ahí es cuando podemos atacar.
Lupita la miró como si viera a Carolina por primera vez. —Eres más fuerte de lo que pensaba, muchacha. A mí me hicieron fuerte. —Carolina apretó los puños—. Ahora vamos a usar eso. —Dejaron a María y a las otras dos mujeres en la cueva con agua y la poca comida que tenían. Una de las mujeres, la que no había dejado de rezar, se ofreció a cuidar de María mientras dormía para que se le pasara la fiebre. Carolina besó la frente de su hermana.
Él le prometió en voz baja que volvería, aunque ella no sabía si era una promesa o una mentira. Caminaron hacia el este, por cañones que parecían esculpidos por gigantes ancestrales, pasando junto a arroyos secos donde solo quedaba el recuerdo del agua. El sol caía a plomo, pero Carolina ya no lo sentía.
Ya no sentía nada, salvo ese fuego helado en el pecho que la impulsaba hacia adelante. A media tarde, encontraron el rancho. Era más bien un campamento, chozas improvisadas hechas de ramas y pieles, gente que se movía en silencio entre ellas. Niños que dejaban de jugar para mirar a los extraños. Mujeres que los miraban con desconfianza, hombres que agarraban palos y piedras.
Lupita alzó las manos y gritó algo en una lengua que Carolina no entendía. Un anciano salió de una de las chozas y caminó lentamente hacia ellas. Tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la mandíbula. Sus ojos eran duros, pero no ciegos; lo veían todo.
Habló con Lupita en rarámuri durante varios minutos. Lupita señaló a Carolina. Señaló el lugar donde estaba el campamento del coyote. El anciano la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara descifrar algo que ella no podía ver. Finalmente, habló en español con un acento marcado pero claro. Lupita dice que quieres matar al coyote. Sí. ¿Por qué? Porque mató a mi esposo.
Porque se llevó a mi hermana. Porque destruyó mi vida. El viejo asintió despacio. Esas son buenas razones para odiar. Pero el odio no mata al coyote. Él tiene muchos rifles. Nosotros tenemos pocas flechas. Él tiene un escondite lleno de armas. Si lo matamos, pueden quedarse con todo. Rifles, municiones, caballos, lo que quieran.
El viejo la miró con algo que parecía respeto. Eres lista, pero sigues siendo una mujer sola, con corazón roto. ¿Cómo sé que no nos estás guiando a trampa? Porque ya saqué a mi hermana de ahí. Ya podría estar lejos. Pero volví. Carolina se acercó un paso. Porque mientras el coyote respire, ninguna mujer en estas montañas está a salvo, ni las mías, ni las suyas. El viejo se quedó callado.
Miró al cielo como buscando señales en las nubes. Finalmente dijo, “Mi hijo tenía 14 años cuando los hombres del coyote lo encontraron cazando. Lo mataron por deporte. Por diversión, la voz se lebró apenas. Dejaron su cuerpo para que los animales lo comieran. Tardé tres días en encontrarlo.
Lo que quedaba de él. Lo siento. No quiero tu pena, quiero su sangre. El viejo escupió. Si me das la oportunidad de derramar esa sangre, yo mis hombres iremos contigo. Pero tiene que ser pronto. Mañana el coyote baja al pueblo. Si esperamos se nos escapa. Esta noche, dijo Carolina, atacamos.
Esta noche el viejo sonrió sin alegría. Esta noche entonces voy a juntar a los que quieran pelear. Seremos pocos, tal vez ocho o 10. Pero conocemos la sierra, conocemos cómo cazar. Es suficiente. Lupita y Carolina regresaron a la cueva. María estaba despierta, sentada contra la pared de roca, con los ojos rojos de llorar.
Cuando vio a Carolina, intentó levantarse, pero no pudo. ¿A dónde fuiste? Pensé que Pensé que me habías dejado. Carolina se arrodilló junto a ella, la abrazó. Nunca te voy a dejar, nunca, pero necesito que entiendas algo. La separó para mirarla a los ojos. Voy a volver al campamento. Voy a terminar esto. No.
María la agarró del brazo. No, Carolina, ya me sacaste. Ya es suficiente. Vámonos lejos, a cualquier lado, pero no vuelvas ahí. No puedo irme sabiendo que ellos siguen ahí, que pueden hacerle a otra lo que te hicieron a ti. Me da igual lo que le hagan a otras. María lloraba. Solo me importas tú. Ya perdí a Rafael. No puedo perderte a ti también.
Carolina sintió que el corazón se le partía. Quería prometerte que volvería. Quería decirle que todo saldría bien, pero no podía mentirle. No, después de todo, tengo que hacerlo, hermanita. Tengo que hacerlo, porque si no lo hago, voy a cargar este odio hasta que me pudra por dentro y tú no mereces una hermana podrida.
María bajó la cabeza derrotada. Entonces, prométeme que vas a volver. Júramelo por la memoria de Rafael. Te lo juro. Se abrazaron en silencio dos hermanas rotas tratando de mantenerse juntas, aunque el mundo conspirara para separarlas. Al caer la tarde, Carolina y Lupita se encontraron con Ignacio y sus hombres en un punto acordado al norte del campamento.
Eran nueve en total, todos mayores, todos con la misma mirada dura de quien lo ha perdido todo. Portaban arcos, flechas y algunos machetes viejos. No muchas armas de fuego. Ignacio dibujó un mapa en el suelo con un palo. El campamento tiene cuatro entradas: norte, sur, este y oeste. Normalmente, hay guardias en todas, pero si Lupita tiene razón y están ocupados torturando al traidor, la mayoría estará en el centro del campamento vigilando dónde lo tendrían. Preguntó Carolina.
En la plaza central, donde se llevan a cabo las ejecuciones. Es su manera de dar un escarmiento. Ignacio marcó un punto en el centro del mapa. Entramos por los cuatro lados a la vez, en silencio. Flechas primero para los guardias. Cuando nos vean —porque nos verán— entonces usaremos los rifles que trajimos del arsenal.
Voy a por el coyote —dijo Carolina—. No, vas a por el tuerto. Lupita la miró—. El coyote es mío. Me debe la vida de mi hija. Pero el tuerto, ese hijo de puta que te violó, es tuyo. Carolina asintió. Sintió el revólver pesar en su cintura como una promesa.
Y a Joaquín, si está vivo, lo liberaremos cuando lleguemos. Si está muerto… Ignacio se encogió de hombros. Entonces la decisión estaba en manos de los dioses. Esperaron hasta que oscureció por completo. Carolina revisó el revólver. Volvió a contar las balas. Cuatro. Cuatro oportunidades. No podía fallar. Lupita le puso una mano en el hombro. ¿Tienes miedo? Estoy muerto de miedo. Bien. El miedo te mantiene con vida.
Es la confianza ciega la que te mata. Se movieron en la oscuridad, dividiéndose en cuatro grupos. Carolina iba con Lupita y dos hombres rarámuri hacia el este. Sus pies ya conocían el camino, cada piedra, cada rama. El silencio era tan absoluto que podía oír su propia respiración, su propio corazón latiendo como un tambor.
Entonces oyeron gritos. Venían del campamento, gritos de dolor, gritos que no eran humanos, sino los de un animal siendo despedazado vivo. Carolina sintió un vuelco en el estómago. Era Joaquín. Tenía que ser Joaquín. Se acercaron al borde del campamento, oculto entre las rocas. Desde allí podían ver la plaza central. Había una enorme hoguera, y alrededor de ella los hombres del coyote formaban un círculo.
En el centro, atado a un poste, estaba Joaquín, o lo que quedaba de él. Su camisa estaba hecha jirones. Su espalda era carne viva, la sangre le corría por las costillas. El tuerto lo miraba desde arriba con un látigo, sonriendo, disfrutando cada golpe. Y sentado en una silla como un rey en su trono, fumando un puro, estaba el coyote Salazar. Carolina lo vio bien por primera vez.
No era un gigante, ni un monstruo físico; era un hombre común, de unos cuatro años, con un espeso bigote y ojos que brillaban con cruel inteligencia. Vestía bien, mejor que cualquiera de sus hombres, y cuando hablaba, su voz era suave, casi amable. Joaquín, Joaquín, me duele hacer esto, ¿sabes? Te traté como a un hijo, te lo di todo, ¿y así me lo pagas?
Joaquín levantó la cabeza con esfuerzo y escupió sangre. —Vete al infierno —rió el coyote—. Probablemente, pero llegarás primero. —Le hizo una seña al tuerto—. Continúa, pero despacio. Quiero que dure. El tuerto alzó el látigo de nuevo. Ignacio apareció junto a Carolina y susurró: —Todos en posición. A tu señal. Carolina miró a Lupita. Lupita asintió.
Carolina alzó el revólver, apuntó al cielo y disparó. El disparo resonó como cristales rotos. Por un instante, todo se paralizó. Los hombres del coyote miraron confundidos. El coyote se levantó de su silla. El tuerto soltó el látigo. Y entonces, el infierno se desató sobre ellos desde todas direcciones.
Las flechas silbaban en la oscuridad. Tres guardias cayeron antes de darse cuenta de lo que sucedía; las flechas se les clavaban en el cuello, el pecho, los ojos. Los rarámuri se movían como sombras invisibles y letales. Carolina corría hacia la plaza con Lupita a su lado, disparando, recargando, disparando.
En otra ocasión, un hombre apareció frente a ella con un machete en alto. Sin pensarlo, le disparó en la frente. Le quedaban tres balas. El campamento se sumió en el caos: gritos, disparos, hombres corriendo en todas direcciones, sin saber de dónde venía el ataque.
El fuego de las hogueras proyectaba sombras salvajes que danzaban sobre las paredes de las chozas. Olía a pólvora, sangre, miedo. Carolina se dirigió al centro, donde Joaquín estaba atado. Un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla le bloqueó el paso. Le disparó en el estómago, lo vio doblarse y caer. No sintió nada. Ya no había espacio para sentir. Dos balas. Llegó al poste donde tenían a Joaquín.
Él alzó la cabeza y la miró con los ojos apenas enfocados. —Carolina, vete. Es una trampa, pero ya era demasiado tarde. Algo duro la golpeó en la espalda. Cayó de rodillas. El revólver se le resbaló de la mano; se giró y vio al hombre tuerto de pie sobre ella con un trozo de madera en las manos, sonriendo con esa sonrisa que le había provocado pesadillas durante días.
Creí haberte enseñado a quedarte quieta, zorra. Carolina se arrastró hacia el revólver. El tuerto le dio una patada en las costillas, la volteó boca arriba, se arrodilló sobre ella y le puso las manos en la garganta. Esta vez te voy a matar lentamente. Voy a disfrutarlo. Carolina no podía respirar. Las manos del tuerto apretaban, apretaban.
Vio puntos negros danzando ante sus ojos. Pensó en María. Pensó en Rafael. Pensó que, después de todo, no podría cumplir su promesa, y entonces el tuerto gritó. Joaquín había logrado liberar una mano de las cuerdas, había arrebatado un cuchillo del cinturón de un muerto cercano y se lo había clavado en el muslo al tuerto hasta la empuñadura.
El tuerto se puso de pie gritando, agarrándose la pierna. Carolina tosió, jadeó en busca de aire, vio el revólver a un metro de distancia, gateó, lo agarró y se dio la vuelta. El tuerto cojeaba hacia ella, con el cuchillo aún clavado en la pierna, los ojos llenos de odio y dolor. Carolina alzó el revólver, lo apuntó al pecho, bajó la mira y le disparó en la ingle. El grito del tuerto era algo que jamás olvidaría.
Cayó de rodillas, llevándose las manos a la herida; la sangre le manaba entre los dedos. Carolina se levantó, caminó lentamente hacia él y le apuntó con el revólver a la frente. «Esto es por mi marido, por mi hermana, por cada mujer a la que tocaste». Disparó. La cabeza del tuerto se sacudió hacia atrás.
Su cuerpo cayó como un saco de piedras, sin balas. Carolina se quedó de pie junto al cadáver, temblando, sintiendo algo que no era satisfacción ni alivio, solo vacío, un vacío inmenso donde antes había habido odio. «¡Carolina!», gritó Lupita desde algún lugar. El coyote estaba escapando. Carolina se giró y vio una figura corriendo hacia los corrales; el coyote intentaba atrapar un caballo.
Lupita corrió tras él, pero había demasiados hombres entre ellos. Demasiado caos. Carolina buscó balas en sus bolsillos. Nada, las había gastado todas. Miró a su alrededor desesperada. Vio la pistola en el cinturón del hombre tuerto muerto. La agarró y la revisó. Dos balas. Corrió. El campamento era un matadero.
Los rarámuri lucharon con silenciosa ferocidad, flechas y machetes contra fusiles. Mataron a muchos, pero varios de los suyos también cayeron. Ignacio luchaba cuerpo a cuerpo con dos hombres a la vez, sangrando por una herida en el brazo, pero sin retroceder ni un centímetro. Carolina corrió entre cadáveres, entre heridos que gemían, entre una choza en llamas que proyectaba una luz anaranjada sobre la masacre.
El coyote ya había alcanzado al caballo que montaba. Lupita llegó primero, disparó y falló. El coyote sacó su pistola y respondió al fuego. Lupita se arrojó tras un barril, gritando de frustración. Carolina no se detuvo. Siguió corriendo a pesar de que le ardían los pulmones, a pesar de que sus piernas le suplicaban que parara. El coyote espoleó al caballo.
Comenzó a galopar hacia la salida norte del campamento. Estaba a punto de escapar. Carolina alzó su pistola, apuntó y disparó mientras corría. La bala impactó en los cuartos traseros del caballo. El animal chilló, se tambaleó y cayó. El coyote salió volando, rodó por el suelo y se levantó aturdido. Carolina lo alcanzó y le disparó la última bala.
El coyote levantó las manos, aún sonriendo, aún sonriendo. Espera, espera, podemos hacer negocios. Puedo darte dinero, mucho dinero, lo que quieras. No quiero tu dinero. ¿Y qué? Venganza. Se rió. La venganza no te devolverá a tu marido, muchacha. No borrará lo que te hicimos.
Mátame y vas a cargar eso igual. Pero si me dejas vivir, te puedo dar algo mejor. Te puedo dar poder. Carolina lo miró. Vio a un hombre común tratando de negociar su vida. Vio miedo escondido detrás de las palabras suaves y vio algo más. Vio que tenía razón. Matarlo no iba a cambiar nada. Rafael seguiría muerto.
María seguiría rota, ella seguiría vacía, pero tampoco podía dejarlo vivir. Lupita llegó corriendo con el winchesterume con sangre salpicada en la cara. Se paró junto a Carolina. Es mío. Dijo sin aliento. Me lo prometiste. Es mío. El coyote la miró y por primera vez el miedo fue real en sus ojos. Lupita, escucha. Lo de tu hija fue un accidente. No fue personal. Fueron tiempos de guerra y no digas su nombre. La voz de Lupita era hielo.
No tienes derecho a decir su nombre, por favor. Lupita le pegó con la culata del rifle en la cara. El coyote cayó escupiendo sangre y dientes. Lupita lo pateó en las costillas una vez, dos veces. siguió pateando hasta que él se enroscó como gusano. Mi hija tenía 8 años. Ocho. Y tus hombres la usaron como si fuera trapo. Lupita temblaba de rabia. La encontré tres días después.
Lo que quedaba de ella. El coyote sollozaba. Ahora la máscara finalmente rota, mostrando al cobarde que siempre había sido debajo. Lo siento, lo siento. Yo también. Lupita levantó el rifle. Siento que no puedas morir más de una vez, disparó. La bala le destrozó la rodilla. El coyote gritó.
Lupita le dio vuelta, lo puso boca abajo, le puso el cañón en la nuca. Muere como perro cabrón. Disparó otra vez. El cuerpo del coyote Salazar se sacudió una última vez y quedó quieto. Lupita se quedó parada sobre él, respirando pesado, llorando sin sonido. Carolina le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no había nada que decir.
El campamento había quedado en silencio. Los disparos habían cesado. Los que no murieron habían huído a la oscuridad. Ignacio y sus hombres juntaban los cuerpos de sus caídos. Habían perdido cuatro, cuatro más para agregar a la cuenta de muertos que esta guerra estúpida había cobrado. Carolina caminó de regreso hacia el centro. Joaquín seguía amarrado al poste, ahora inconsciente.
Le cortó las cuerdas, lo dejó caer con cuidado al suelo. Estaba vivo apenas, pero vivo. Respiraba en jadeos cortos y dolorosos. ¿Por qué lo salvaste?, preguntó Lupita llegando junto a ella. No lo sé. Carolina miró la espalda destrozada de Joaquín. Tal vez porque ya hubo suficiente muerte. O tal vez porque me salvó la vida.
Ahí te salvó. Porque se lo debía. Eso no lo hace bueno. No, pero lo hace humano. Carolina se levantó. Voy a buscar algo para llevarlo. Si lo dejamos aquí, va a morir de las heridas. Encontró un petate. Entre tres lo envolvieron como podían. Joaquín gimió, pero no despertó. Ignacio mandó a dos de sus hombres a cargar con él. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó el viejo Raramuri.
Voy a buscar a mi hermana. Nos vamos lejos de aquí, a algún lugar donde nadie nos conozca. Y señaló a Joaquín. Carolina miró al hombre que la había traicionado, que la había ayudado, que había pagado con sangre por sus pecados. Voy a dejarlo en algún pueblo. Que viva o muera es asunto suyo. Ignacio asintió.
Llévenlas donde está la mujer. Nos quedaremos aquí. Hay mucho que cargar. Sonrió sin alegría. El coyote tenía razón en algo. Esto nos dará poder. Armas suficientes para defendernos la próxima vez que vengan los federales. Se despidieron sin muchas palabras. No hacía falta. Habían compartido sangre. Eso bastaba.
Regresaron a la cueva, guiados por dos rarámuri. Carolina caminaba arrastrando los pies, sintiéndose como si pesara mil kilos. El cielo comenzaba a despejarse en el este. El amanecer pronto traería un nuevo día. Pero no se sentía nuevo; se sentía como el mismo día que había vivido desde la muerte de Rafael. Llegaron a la cueva justo cuando el sol ya pintaba las rocas de rosa y oro.
María estaba despierta, sentada en el umbral, abrazando sus rodillas. Al ver a Carolina, se levantó de un salto. Carolina. Se abrazaron en medio de la calle, llorando y temblando. Carolina sintió el cuerpo delgado de su hermana contra el suyo y supo que esto, esto era lo único que importaba.
No era venganza, no era justicia, solo esto: sostener a María viva en sus brazos. «Se acabó», susurró María. «Se acabó». Carolina miró hacia el campamento, donde los cuerpos de los muertos esperaban el descenso de los buitres. «Sí, hermanita, se acabó». Pero ambas sabían que era mentira. Esto nunca iba a terminar. Cargarían con esto el resto de sus vidas: las cicatrices, los recuerdos, las pesadillas; pero al menos lo harían juntas.
Los rarámuri los dejaron allí, llevándose a Joaquín. Dijeron que lo dejarían en un pueblo a dos días al sur con un curandero que tal vez podría salvarlo, o tal vez no. Ya no era problema de Carolina. Ese día se quedaron en la cueva, descansando, curándose las heridas, tratando de asimilar lo sucedido. Las otras dos mujeres decidieron ir con los rarámuri. Una de ellas tenía familia en Durango.
La otra simplemente quería alejarse lo más posible de esas montañas malditas. Carolina no las culpaba. Al atardecer, cuando el calor amainó, Carolina y María emprendieron la marcha hacia el sur, alejándose de las montañas, del campamento, de todo aquello que pudiera recordarles aquella pesadilla. Caminaron durante días.
A veces llovía y se refugiaban bajo los árboles. A veces el sol pegaba tan fuerte que tenían que parar cada hora, pero seguían adelante, porque parar era morir. Y ya habían visto demasiada muerte. Llegaron a un pequeño pueblo al pie de las montañas. Allí nadie los conocía. Nadie les preguntó de dónde venían ni qué hacían solos.
Durante la revolución, había demasiadas viudas vagando por las calles, demasiadas hermanas huérfanas buscando refugio. Encontraron trabajo en una casa. Carolina lavaba ropa, María ayudaba en la cocina cuando la fiebre no la vencía. No era mucho, pero era algo. Era un nuevo comienzo.
Una noche, un mes después de llegar al pueblo, María le preguntó: «¿Qué vamos a hacer con el bebé?». Carolina había intentado no pensar en ello, no pensar en cómo un fragmento de la violencia que habían sufrido crecía dentro de María. «No lo sé», dijo con sinceridad. «¿Qué quieres hacer?». María se tocó el vientre, aún plano. «No lo sé».
A veces pienso que debería, pero otras veces pienso que es lo único que queda, el único ser vivo que sobrevivió a todo esto. No tienes que decidir ahora. Y si se parece a ellos, y si tiene la cara de un coyote o de un tuerto, entonces tendrá tu corazón, y eso es lo que importará. María lloró esa noche. Lloró mucho, y Carolina la abrazó, le acarició el pelo, le cantó las canciones que su madre les cantaba cuando eran niñas, antes de que la fiebre se la llevara.
Pasaron los meses y el vientre de María crecía. Carolina trabajaba el doble para ganar suficiente dinero para cuando llegara el bebé. Algunos días eran buenos, otros imposibles, pero seguían adelante. Y una noche, seis meses después de llegar al pueblo, alguien llamó a la puerta de su pequeña habitación. Carolina tomó el machete que guardaba debajo de su catre.
María se escondió tras ella, conteniendo la respiración. Nadie llamaba a la puerta a esas horas. Nada bueno ocurría después del anochecer. —¿Quién es? —preguntó Carolina con firmeza. Silencio. Luego, una voz ronca. Débil. —Soy yo. Carolina sintió un nudo en la garganta. Reconoció esa voz. Abrió la puerta despacio, con el machete preparado.
Joaquín estaba de pie en el umbral, o mejor dicho, se agarraba al marco porque parecía que iba a caerse en cualquier momento. Estaba más delgado, la piel pegada a los huesos, la barba larga y descuidada. Carolina sabía que su espalda debía de ser puro tejido cicatricial, pero estaba vivo. —¿Qué haces aquí? —preguntó Carolina, sin bajar el machete.
Necesitaba verte, saber que estabas bien. Estamos bien, ya lo viste. Ahora vete, Carolina, por favor, déjame explicarte, disculparte. Carolina sintió que la rabia volvía. Ese fuego que había intentado extinguir durante meses. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. Lo sé. Joaquín tosió. Se tambaleó.
No vine a disculparme. Vine a pagarte. Sacó algo de su mochila. Una bolsa de cuero. La dejó caer al suelo. Monedas de plata rodaron hasta el piso de tierra. Es todo lo que tengo. Todo lo que pude reunir estos últimos meses. Pensé que podría ayudarte con el bebé. Carolina miró el dinero.
Entonces miró a Joaquín. Vio a un hombre destrozado, consumido por la culpa, intentando comprar algo de paz para su conciencia. —No quiero tu dinero. Así que quémalo, tíralo, haz lo que quieras, pero ya no puedo cargar con él. —Joaquín cayó de rodillas—. No puedo cargar con nada más.
María salió de detrás de Carolina y miró a Joaquín durante un largo rato, el hombre que había estado allí la noche en que su vida se hizo añicos. El hombre que no hizo nada mientras la violaban, mientras mataban a Rafael, pero también el hombre que después arriesgó su vida para salvarla. —¿De verdad lo sientes? —preguntó María con voz débil. Joaquín la miró, con los ojos llenos de lágrimas.
Cada día, cada hora, cada vez que cierro los ojos, veo esa noche y me odio por no haber sido lo suficientemente valiente. El arrepentimiento no cambia nada. «Supongo que algo es algo», dijo María, «pero supongo que algo es algo». Joaquín asintió y bajó la cabeza. Carolina recogió la bolsa del suelo y la sopesó en la mano. Era dinero manchado de sangre, dinero sucio, pero también era comida para María, medicinas para cuando naciera el bebé, quizá un lugar mejor donde vivir.
—Quédate esta noche —dijo finalmente—, pero mañana te vas y no vuelves. Gracias. Joaquín se acurrucó en un rincón, como un perro maltratado. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Carolina escuchaba la respiración dificultosa de Joaquín, sus gemidos al moverse y las cicatrices que le tiraban de la piel.
María temblaba de miedo, se despertaba gritando y volvía a dormirse. Carolina, por su parte, permanecía despierta, vigilando con el machete en la mano, preguntándose si había hecho bien en dejarlo entrar. Al amanecer, Joaquín se levantó con dificultad. Carolina le dio tortillas frías y agua. Comió en silencio, sin mirarlas.
—¿Adónde vas a ir? —preguntó María—. No lo sé. Lejos, quizá al norte, quizá a la frontera —Joaquín se encogió de hombros—. Quizá siga caminando hasta que mi cuerpo no aguante más. —Eso es de cobardes —repitió Carolina—. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede a sufrir a tu lado? ¿Que cargue con mi culpa a la vista de todos? Quiero que vivas con lo que hiciste.
Que cada día sea un recordatorio, y si alguna vez ves a otra mujer en peligro, a otra familia siendo atacada, no te quedes de brazos cruzados, haz algo. Joaquín la miró. Y si eso no basta, nunca bastará. Carolina se acercó más, mirándolo fijamente a los ojos. Pero es lo único que puedes hacer.
Joaquín asintió, se levantó, tomó su mochila vacía, caminó hacia la puerta y se detuvo en el umbral. —Espero… espero que ustedes dos y el bebé encuentren paz. Espero que tengan la vida que merecen. —Nosotros también —dijo María. Joaquín salió al sol de la mañana y no miró atrás.
Carolina lo vio alejarse por el camino polvoriento hasta que se convirtió en un punto en la distancia, hasta que desapareció. —¿Crees que lo volveremos a ver? —preguntó María. —No lo sé, ni me importa. —Carolina cerró la puerta—. Lo único que importa es que estemos aquí juntos, vivos. Pasaron las semanas. El vientre de María creció hasta que sintió que iba a reventar.
Carolina usó el dinero de Joaquín para comprar mantas, ropita y preparar todo para la llegada del bebé. Encontró una partera en el pueblo, una anciana sabia que había atendido cientos de partos. Una noche, con luna llena y el aire con olor a lluvia que no llegaba, María sintió las primeras contracciones. Carolina corrió a buscar a la partera. Pasaron las horas.
María gritó, pujó, lloró. Carolina le tomó la mano, le secó el sudor, le dijo que todo iba a estar bien, aunque ella no lo supiera. Y entonces, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, se oyó el llanto. Un bebé, una niña diminuta, arrugada, perfecta. La partera la limpió, la envolvió en una manta y la colocó sobre el pecho de María.
María la miró con unos ojos enormes, llenos de lágrimas, llenos de algo que Carolina no había visto en su hermana desde antes de que todo sucediera. Esperanza. «Es hermosa», susurró María. «A pesar de todo, es hermosa». Carolina miró a la niña. Tenía el pelo oscuro, unos ojos que aún no habían decidido de qué color serían. No se parecía al coyote, no se parecía al tuerto, se parecía a María y tal vez un poco a su madre muerta, a Rafael, a todos los que se habían ido antes.
—¿Cómo la vas a llamar? —preguntó Carolina. María pensó un largo rato. —Esperanza. Se llamará Esperanza. Porque es el único nombre que nos queda. Pasaron los años. Esperanza creció fuerte y curiosa, con la risa despreocupada de los niños que desconocen las grandes cosas del mundo. Carolina siguió trabajando, ahorrando centavo a centavo para cuando pudieran mudarse a un lugar más grande, un lugar con más oportunidades.
María se recuperó poco a poco, aunque las pesadillas nunca desaparecieron del todo, pero aprendió a vivir con ellas. Aprendió a sonreír de nuevo. Una tarde, cuatro años después de aquella noche terrible, Carolina lavaba ropa en el río cuando vio a un jinete a lo lejos. Se puso tensa, su mano instintivamente buscando donde una vez había llevado su revólver, pero ya no lo tenía; ya no necesitaba armas, o eso se decía a sí misma. El jinete se acercó.
No era Joaquín, sino un joven con un uniforme villista desgarrado que traía un mensaje. Carolina Mendoza preguntó: “¿Quién pregunta? Tengo noticias del general Villa”. El joven le entregó un papel doblado. Dijo que conocía a su esposo, Rafael Mendoza. Dijo que era un buen hombre y que lamentaba mucho lo sucedido. Carolina tomó el papel con manos temblorosas y lo abrió.
Dentro, con una letra tosca pero legible, decía: «Señora Mendoza, me entero tarde de la tragedia que usted sufrió. Los hombres que le hicieron esto no eran revolucionarios, eran animales. Esto no es la revolución. La revolución es justicia. Si alguna vez necesita algo, por favor, avíseme. Villa no olvida a las viudas de los hombres buenos. Atentamente, Francisco Villa».
Carolina leyó el mensaje dos veces. Luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Dígale al general que agradezco sus amables palabras, pero no necesito nada. Se ha hecho justicia». El muchacho asintió, espoleó su caballo y se marchó. Carolina volvió a lavar la ropa, a restregar las manchas y a sentir el agua fría del río en sus manos.
Y por primera vez en años, sonrió de verdad, no porque todo estuviera bien —nunca lo estaría del todo— sino porque estaba viva, porque María estaba viva, porque Esperanza correteaba tras las mariposas, sin saber que su mera existencia era un milagro. Esa noche, al acostar a la bebé, Carolina le contó una historia. No la verdadera, todavía no.
Esperanza era muy pequeña, pero le contó sobre una mujer valiente que cruzó el desierto, que luchó contra monstruos, que salvó a su hermana. Una historia real convertida en cuento de hadas. Esperanza se durmió con una sonrisa. María se acercó y se sentó junto a Carolina. —¿Crees que algún día se lo contaremos? La verdad, cuando sea mayor, cuando pueda entender. Carolina miró a su sobrina dormida.
Pero por ahora, dejémosla ser una niña, dejémosla vivir sin cargar con nuestras cicatrices. Gracias —susurró María— por todo, por no rendirte, por buscarme, por seguir aquí. Siempre estaré aquí. Somos todo lo que nos queda. Se abrazaron en silencio. Dos mujeres rotas que habían aprendido a reconstruirse poco a poco, día a día.
Afuera, el viento soplaba desde el desierto, trayendo polvo y recuerdos. Y en algún lugar lejano, en las montañas donde todo sucedió, los huesos del coyote y del tuerto, blanqueados por el sol, habían sido olvidados por todos salvo por los buitres. La justicia, pensó Carolina, no siempre llega rápido, no siempre es transparente, pero cuando llega, cuando finalmente cobra lo que se debe, deja huellas imborrables, huellas en la tierra, huellas en el alma, y tal vez, solo tal vez, deje algo más.
La oportunidad de empezar de nuevo. Carolina Mendoza, la mujer que cruzó el desierto de Chihuahua con solo cinco balas y el corazón roto. La mujer que le enseñó al norte de México que no hay furia más peligrosa que la de una hermana que ya no tiene nada que perder. Dicen que Joaquín el Rarámuri siguió caminando hasta llegar a la frontera.
Dicen que murió años después en un bar de El Paso, con una botella vacía en la mano y el nombre de su hermana en los labios. Nadie sabe si es cierto. Dicen que Lupita regresó a las montañas, que aún vaga como un fantasma, matando a cualquier hombre que se parezca a quienes le arrebataron a su hija. Dicen que es inmortal, que es la venganza personificada.
Dicen muchas cosas, pero la única verdad que importa es esta: Carolina salvó a su hermana. Y en tiempos de revolución, cuando la muerte campaba a sus anchas, aquello fue lo más parecido a un milagro que se podía esperar. Valió la pena todo aquel dolor, toda aquella sangre. Carolina nunca lo supo, pero cada vez que veía sonreír a Esperanza, cada vez que María cantaba mientras trabajaba, se decía a sí misma que tal vez sí.
Quizás el precio de la sangre fue justo cuando les dio un futuro a quienes amabas. O quizás solo te engañabas a ti mismo para poder dormir tranquilo. La revolución continuó, la aldea siguió luchando, los federales siguieron matando, y en medio de todo ese caos, tres mujeres siguieron viviendo día tras día, construyendo algo parecido a la paz sobre las ruinas de su tragedia. Porque eso es lo que hacemos los que sobrevivimos, amigo mío. Seguimos adelante.
Seguimos adelante aunque duela, aunque el peso sea insoportable, aunque el camino esté lleno de espinas. Seguimos adelante porque detenernos es darles la victoria a quienes querían destruirnos. Y Carolina Mendoza jamás les iba a dar esa satisfacción. Acaban de escuchar Legendarios del Norte.
Si has llegado hasta aquí, es porque Carolina te ha conmovido. ¿Qué fue lo que más te impactó de su historia? Cuéntanos en los comentarios. Los leeré todos. Gracias por acompañarnos en otra historia del canal Legendarios del Norte. En los comentarios también encontrarás un enlace a una serie de historias sobre justicia y venganza en México, igual de buenas que esta. Solo tienes que hacer clic en el enlace azul. Gracias y hasta pronto.
Que Dios te bendiga siempre.
News
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …
End of content
No more pages to load