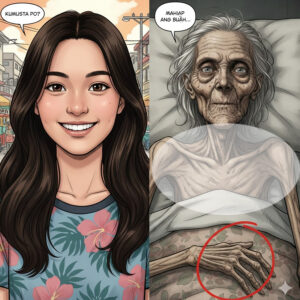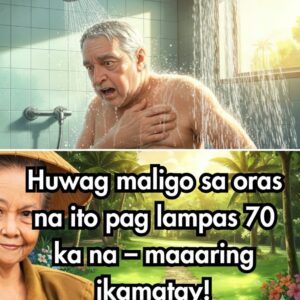The slave who became a transvestite and married his master… then he destroyed it
In March 1869, Edmund Fairchild’s plantation, Magnolia Heights, stretched imposingly just outside of Mobile, Alabama. At 38, Edmund was the epitome of New South success: rich, powerful, and married to Penelope Ashworth, the mayor’s daughter. However, under the façade of Greek columns and cotton prosperity, Edmund was slowly dying of emotional hunger.
Their marriage was a farce. Penelope barely hid her affair with James Morrison, Edmund’s business partner, humiliating him at his own table. Edmund, who had married out of duty and not passion, had accepted his life of emotional emptiness as the price of his social position. He was a powerful, wealthy, and completely lonely man.
But someone was watching.
Matías, a 23-year-old slave, moved through Magnolia Heights like a ghost. He had perfected the art of being invisible; Neither tall, nor short, nor handsome, nor ugly, he was simply forgettable. But behind that carefully constructed façade, Matías possessed extraordinary intelligence and a dangerous ability: he could read people’s deepest vulnerabilities. And for three years, I had been studying Edmund Fairchild.
Matías also kept a secret: an insatiable sexual appetite for other men. Being a gay slave in Alabama was a death sentence, and Matias sought not only pleasure, but power and survival. He knew, with an almost supernatural gift, how to make any man desire it, no matter how straight or religious. He had been waiting for the exact moment to become visible to Edmund.
That moment came on March 17, 1869. Penelope and the children were outside. Edmund was in his study, drinking bourbon, drowning in his misery. Matías came in with firewood.
“Permission to speak freely, sir,” Matías said, breaking all protocol.
Edmund, surprised, looked up.
“I’ve been working in this house for three years, sir,” Matias continued, looking him straight in the eye, “and I’ve seen it become emptier and emptier… I understand what it’s like to feel invisible… I understand what loneliness is, sir.”
The words struck Edmund. For the first time in years, someone was seeing him. Instead of punishing him, Edmund, desperate for a connection, told him, “Stay. Talk to me as if I were a person.”
Esa noche hablaron durante horas. Edmund se sintió menos solo. No tenía idea de que cada palabra de Matías, cada gesto de empatía, había sido calculado. La comprensión de Matías era real, pero la compasión era una actuación. La empatía era su arma.
Durante los siguientes tres meses, Matías se convirtió en la única persona importante en la vida de Edmund. Discutían libros, filosofía y política. Edmund le prestaba libros, y Matías le ofrecía la conexión intelectual y emocional que Edmund anhelaba. Edmund comenzó a buscar excusas para tocarlo: una mano en el hombro, dedos rozando al pasar un libro.
El calor opresivo de julio trajo el siguiente paso. Una tarde, Matías llegó exhausto del trabajo de campo. Cuando hizo una mueca de dolor, Edmund insistió en ver su espalda. Vio las viejas cicatrices de látigo, y por primera vez, esas marcas le dolieron personalmente.
“No quiero que nadie te lastime, nunca”, dijo Edmund, su voz baja.
Matías se volvió, sus rostros a centímetros de distancia. “Señor”, preguntó suavemente, “¿cuándo fue la última vez que alguien lo tocó… con afecto?”
La respuesta era nunca. Edmund no pudo hablar.
Lentamente, Matías levantó la mano y colocó su palma contra la mejilla de Edmund. Fue un toque casto, pero para Edmund, hambriento de afecto, fue una ola de sensación tan intensa que cerró los ojos y se inclinó hacia ella. La realidad se estrelló contra él un segundo después.
“Tienes que irte ahora”, dijo bruscamente.

Pero era demasiado tarde. Matías lo tenía enganchado.
Matías era paciente. Usó esa dependencia emocional para transformar su relación. El esclavo invisible que entendía la soledad de Edmund se convirtió en la única persona que Edmund creía amar. Matías, el esclavo gay, se transformó en Matilda. Edmund, completamente obsesionado, se divorció de Penélope y se casó con la hermosa y refinada mujer en la que Matías se había convertido.
Diciembre de 1871. En la noche más fría que Mobile había visto en 20 años, la asistente de habitación, Clara Jenkins, fue enviada a llevar toallas extras a la suite nupcial 408 del Gran Hotel. Mientras su mano se detenía en el pomo de latón, oyó sonidos desde el interior que la perseguirían hasta su muerte, 43 años después.
Adentro, un hombre sollozaba. Eran los sonidos crudos de una destrucción psicológica completa.
“¡Sí, cualquier cosa!”, suplicaba Edmund Fairchild, el plantador más rico de Mobile, quebrando la voz. “Puedes tener a cualquiera… ¡Solo quédate! Dios, Matilda, por favor, quédate. No puedo sobrevivir sin ti”.
Clara apretó la oreja contra la puerta de caoba, su corazón latiendo con fuerza.
Entonces, cortando los sollozos como una navaja, vino la voz de Matilda. No estaba enfadada; era fría como la escarcha y clínica como un cirujano.
“Edmund, escúchame con atención. No puedo ser solo tuya. Mi cuerpo no fue hecho para un solo hombre. Necesito variedad… y tú lo aceptarás, o me voy esta noche y nunca me verás de nuevo”.
Lo que Clara oyó a continuación le heló la sangre. Matilda rió. No fue una risa cálida ni cruel; fue el sonido de la victoria absoluta, el jaque mate de un jugador de ajedrez.
“Bien”, dijo Matilda. “Ahora ve al baño y enciérrate dentro. Yo voy a bajar al bar del hotel y cuando regrese con alguien, tú te quedarás en silencio. Escucharás cada sonido, cada palabra, cada momento… Eres el hombre que me ama lo suficiente como para dejar que lo destruya. Por eso me casé contigo”.
Clara retrocedió tambaleándose justo cuando la puerta se abrió de golpe. Matilda Fairchild emergió, deslumbrante en un vestido de seda esmeralda y aretes de diamantes. Parecía cualquier hermosa novia sureña, no la fría manipuladora que acababa de desarmar sistemáticamente el alma de su esposo.
Clara observó desde las sombras mientras Matilda bajaba la gran escalera, moviéndose como un depredador. Y arriba, en la suite 408, Edmund Fairchild se encerró en el baño y esperó a que su esposa regresara con otro hombre, listo para escucharla traicionarlo en su noche de bodas.
Lo que la sociedad de Mobile no sabía era que la hermosa Matilda había nacido como Matías, y había pasado 23 años esclavizado en la propia plantación de Edmund.
La crueldad de Matilda no era aleatoria. Anhelaba ver a Edmund romperse; se alimentaba de su destrucción. Durante los siguientes 18 meses, la vida de Edmund fue un infierno calculado.
Para junio de 1873, Edmund Fairchild estaba muerto a los 39 años. La autopsia mostró a un hombre que había perdido 28 kilos, cuyo cabello se había caído por el estrés y cuyas manos temblaban por “agotamiento nervioso”.
En esos 18 meses, había sorprendido a Matilda con otros hombres 17 veces. Y 17 veces, ella lo había convencido de que su infidelidad era la prueba de un amor tan abrumador que necesitaba “diluirlo” con otros para no consumirlo a él por completo. Y 17 veces, Edmund le había creído.
Lo verdaderamente aterrador era que Matilda no mentía cuando decía que amaba a Edmund. Lo amaba como un científico ama un experimento perfecto. Edmund representaba su mayor logro: la transformación de un poderoso hombre heterosexual en alguien tan psicológicamente dependiente que aceptaría cualquier humillación, cualquier dolor, solo para mantenerla en su vida. Y estaba orgullosa de esa obra.
News
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …
End of content
No more pages to load