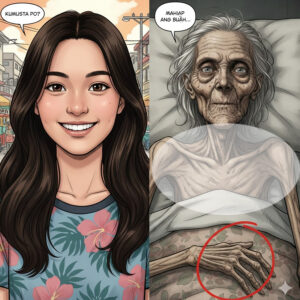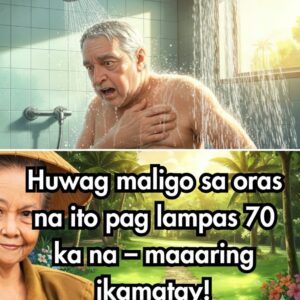ENFERMERA EMBARAZADA DE UN VAGABUNDO QUE ADOPTÓ, TODOS SE BURLARON DE ELLA, PERO RESULTARON SER MILLONARIOS
La lluvia caía con fuerza y el viento azotaba la Ciudad de México esa noche. Glaiza acababa de terminar su turno en un hospital público. Cansada, hambrienta y empapada, caminaba rumbo a su pequeño departamento cuando vio un bulto junto a un contenedor de basura. Era un hombre, tirado en el suelo, con el rostro lleno de barro y sangre, temblando de frío. Su ropa estaba rota y sucia, como si no la hubiera lavado en meses. La gente pasaba, pero todos lo miraban con desprecio e incluso algunos le daban patadas para apartarlo del camino.
Como enfermera, Glaiza no pudo soportar la escena. Se acercó. “¿Señor? ¿Está bien?” preguntó. El hombre no respondió, pero sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo y confusión. Glaiza notó una herida profunda en su cabeza. Sabía que si lo dejaba allí, moriría por la infección o el frío. A pesar del miedo de que pudiera ser peligroso, su corazón decidió actuar. Lo ayudó a levantarse, cargó su peso hasta un taxi y lo llevó a su modesto departamento.
Durante semanas, Glaiza se convirtió en la enfermera de aquel hombre. Lo bañaba, limpiaba sus heridas y le daba ropa vieja de su difunto padre. Cuando el hombre comenzó a recuperarse, Glaiza se sorprendió. Era guapo: nariz recta, piel tersa, porte elegante… solo cubierto antes por la suciedad. Pero había un problema: no recordaba nada. No sabía su nombre ni de dónde venía. Solo conocía el miedo. Glaiza lo llamó “Kiko”.
Sin un lugar a dónde ir, Kiko aceptó quedarse mientras sanaba. Se convirtió en un joven amable y servicial. Cocinaba, limpiaba la casa y esperaba a Glaiza cuando regresaba del hospital. A pesar de la amnesia, era inteligente. Hablaba inglés perfectamente y comprendía conceptos complejos, sin saber por qué los conocía. En su vida sencilla, comenzaron a enamorarse. Glaiza amó a Kiko, no por quién fue antes, sino por quién era ahora: bondadoso, amoroso y leal.
Pero su relación no pasó desapercibida. Los vecinos y la casera comenzaron a murmurar: “¡Miren a la enfermera con un vagabundo!” “¡Qué asco, seguro está enfermo!” La situación empeoró cuando Glaiza quedó embarazada.
En el hospital, se convirtió en el blanco de burlas. Los doctores y enfermeras que antes admiraban su dedicación ahora la miraban con desdén. “Qué desperdicio, Glaiza. Tenías un futuro brillante y lo arruinaste por alguien sin nombre y sin dinero”, le dijo la jefa de enfermería. Bajo presión y acusada de “inmoralidad”, su contrato no fue renovado. Glaiza perdió su trabajo estando embarazada.
Regresó al departamento llorando. Kiko la abrazó. “Lo siento, Glaiza. Esto es mi culpa. Soy una carga para ti”, lloró. “No, Kiko. Te amo. Lo superaremos”, respondió ella. Pero la prueba apenas comenzaba. Al día siguiente, la casera golpeó la puerta. “¡Glaiza! ¡Fuera de aquí! No quiero escándalos en mi edificio. ¡Quizá traes enfermedades!”
Los expulsaron. Sin nada, Glaiza y Kiko se mudaron a un humilde asentamiento cerca de las vías del tren. La vida fue dura. Glaiza vendía tamales y pan, incluso embarazada. Kiko recolectaba botellas y periódicos. A veces, cuando podía, le compraba una rosa a Glaiza. “No puedo darte un palacio, pero prometo que nunca estarás sola”, decía.
Un día, mientras Kiko vendía lo que había recolectado en el mercado, pasó una caravana de autos lujosos: un Rolls Royce negro y tres Land Cruiser. Se detuvieron por tráfico. Kiko vio su reflejo en el vidrio del Rolls Royce y un dolor intenso le atravesó la cabeza. Cayó de rodillas en la calle, gritando, sosteniéndose la cabeza.
“¡Señor! ¡Señor!” gritaban los transeúntes.
Dentro del Rolls Royce, una mujer mayor vio al hombre arrodillado. Sus ojos se abrieron de par en par. “¡Detengan el auto! ¡Ahora!” ordenó.
La mujer bajó acompañada de guardias armados. La multitud se asustó, pensando que había un arresto. La mujer se acercó a Kiko, que se retorcía de dolor, y tocó su rostro.
“¿Miguel? ¿Hijo? ¿Eres tú?” sollozó la mujer.
Kiko levantó la mirada. Al ver su rostro, su memoria regresó: el accidente, la caída del acantilado, su nombre, su vida.
“Mamá…” murmuró antes de desmayarse.
Miguel fue llevado al mejor hospital. Glaiza se enteró por los rumores del mercado. “¡Tu esposo lo llevaron los ricos! ¡Tal vez lo encierren!”
Aterrada, embarazada y sin dinero, corrió al hospital, pero la seguridad la detuvo. “¡No puede entrar una vagabunda!” gritó un guardia. “¡Mi esposo está adentro! ¡Kiko!” lloró Glaiza.
Justo entonces salió Doña Consuelo, dueña de la mayor empresa de transporte marítimo de México. Escuchó el llanto de Glaiza.
“Déjenla pasar”, ordenó.
Al entrar, Glaiza vio a Kiko—Miguel—en una cama lujosa, conectado a suero, rodeado de médicos. Su apariencia era ahora de príncipe.
Glaiza tembló. “¿Kiko?”
Miguel abrió los ojos y la miró. Durante unos segundos, Glaiza temió que no la reconociera. Que la despreciara por ser pobre.
Pero Miguel sonrió y tomó su mano.
“Glaiza… te amo”, dijo.
Glaiza lloró de alivio. No la había olvidado.
Doña Consuelo explicó todo: Miguel había desaparecido un año atrás tras un accidente. Pensaron que estaba muerto. Era un multimillonario, graduado de Harvard, heredero de un imperio.
Miguel miró a su madre. “Mamá, esta mujer me cuidó cuando no recordaba nada, me vistió, me alimentó, me amó cuando era un vagabundo despreciado. Está embarazada de mi hijo.”
Doña Consuelo abrazó a Glaiza. “Gracias, hija. Gracias por cuidar a mi hijo. Te debo la vida de Miguel.”
Miguel se recuperó y regresó al asentamiento, no para quedarse, sino para mostrarles a los que los habían despreciado la verdad. Llegó en helicóptero, con Glaiza vestida de diseñador.
La casera, que los había echado, casi se desmaya cuando Miguel compró todo el edificio y el terreno. “Lo compro”, dijo Miguel, “para construir un hospital gratuito para los pobres. Y tú, busca dónde vivir tranquila.”
Los colegas de Glaiza palidecieron al saber que la nueva dueña del hospital era la familia de Miguel.
Glaiza llamó a la jefa de enfermería que la había humillado. “Señora”, dijo, “no voy a vengarme. Pero espero que la próxima vez que vean a alguien pobre o sucio, no lo juzguen. Porque detrás de la suciedad, también hay un corazón que late.”
Miguel y Glaiza se casaron con una ceremonia grandiosa. Su hijo nació heredero de miles de millones, pero sobre todo, creció con la historia de un amor que comenzó en la calle—un amor que no miró apariencias, sino corazón.
Glaiza demostró que la verdadera riqueza no está en la cartera, sino en la persona. Y quien ama en medio de la adversidad, siempre será bendecido al final.
News
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …
End of content
No more pages to load