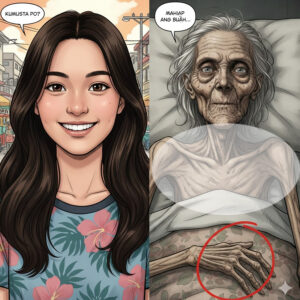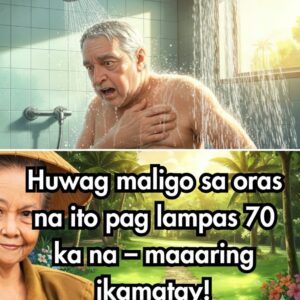Elena dejó el trapeador. Caminó hasta la mesa, tomó los papeles del divorcio y firmó con un solo trazo firme.
El ruido de las ruedas de la maleta raspando el piso de mosaicos antiguos resonaba por toda la casa, tan estridente como la sonrisa de Ricardo en ese momento.
Frente al espejo del pasillo, se acomodó el cuello de su camisa italiana, se roció un poco más de perfume caro y giró para mirar a Elena, su esposa, que estaba agachada trapeando el suelo con un vestido viejo y descolorido.
—Ya me voy —dijo Ricardo con tono condescendiente—.
—Los papeles del divorcio ya están firmados. Están sobre la mesa. Fírmalos tú también y entrégalos al juzgado.
—La casa te la dejo, por lástima. Pero el dinero en efectivo y los coches me los llevo yo.
Elena levantó la cabeza. Sin maquillaje, con el cabello recogido a toda prisa, lo miró con una calma inquietante.
—¿Estás seguro? —preguntó suavemente—.
—Porque una vez que cruces esa puerta… no habrá vuelta atrás.
Ricardo soltó una carcajada.
—¿Volver? ¿Estás bromeando?
—Por fin salgo de esta tumba aburrida para irme al paraíso con Valeria.
—Mírate: apagada, anticuada, todo el día en la cocina.
—A tu lado me siento menos hombre.
—Adiós, “sobras recalentadas”. Ojalá encuentres algún viejo que te mantenga.
Tomó la maleta y se fue sin mirar atrás.
La puerta se cerró de golpe.
En sus labios apareció una leve sonrisa.
No era de dolor.
Era de liberación.
Ricardo se mudó con Valeria, joven, sensual, explosiva.
Los primeros tres días fueron un sueño.
El cuarto día, el “paraíso” empezó a resquebrajarse.
Valeria no sabía cocinar.
Todos los días exigía restaurantes caros.
No sabía planchar.
Y lo peor: gastaba dinero como si fuera agua.
Los millones comenzaron a desaparecer.
Exactamente una semana después, Ricardo estaba comiendo sopa instantánea cuando su teléfono sonó.
Era Elena.
—¿Qué pasa? —contestó con desprecio—.
—¿Ya te arrepentiste? ¿Quieres que vuelva?
—Regresa a la casa ahora mismo —lo interrumpió Elena—.
—Si todavía quieres conservar lo más importante de tu vida.
La llamada se cortó.
Ricardo se quedó inmóvil.
Valeria estaba ocupada haciendo un live en redes sociales, ni siquiera lo miró.
Un escalofrío le recorrió la espalda.
Tomó las llaves y salió corriendo hacia la antigua casa.
La reja estaba abierta.
Las luces encendidas.
Elena estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados.
Frente a ella, una maleta negra.
La misma.
—¡¿Te atreviste a tocar mis cosas?! —gritó Ricardo.
Elena levantó una ceja.
—¿Tuyas?
—¿Estás seguro?
Puso el pie sobre la maleta y la abrió.
Dentro no había ropa.
Había cuatro escrituras de propiedades, documentos empresariales, certificados de acciones y cuentas bancarias.
Todos…
a nombre de Elena.
Ricardo palideció.
—¿Qué… qué es esto?
Elena lo miró fijamente, con una frialdad desconocida.
—¿De verdad pensaste que solo sabía limpiar y cocinar?
—La empresa familiar siempre estuvo a mi nombre.
—Tú solo eras el administrador.
—¿Y los cuatro millones que me llevé? —balbuceó él.
Elena sonrió.
—Te dejé llevártelos.
—Efectivo. Sin respaldo legal.
—¿Puedes probar que eran tuyos?
Ricardo ya no podía mantenerse en pie.
—Y te llamé hoy —continuó Elena— porque el juez ya resolvió el divorcio esta tarde.
—No tienes derecho a absolutamente nada.
—¿Me engañaste? —gritó él.
—No —respondió tranquila—.
—Tú solo caíste en tu propia trampa.
—Yo me limité a observar.
Colocó un documento sobre la mesa:
La declaración firmada por Ricardo aceptando abandonar el hogar y renunciar a la empresa.
Su propia firma.
Sus propias palabras.
Ricardo cayó de rodillas.
—¡Elena! ¡Fue un error! ¡Valeria me manipuló!
—Déjame volver… por favor…
Elena lo miró sin rencor.
—Te lo advertí.
—Una vez que salieras por esa puerta… no habría regreso.
Abrió la puerta.
—Tienes diez minutos para irte.
—Esta casa ya no es tuya.
Ricardo se marchó arrastrando la maleta.
El sonido ya no era ligero ni triunfal.
Era pesado.
Vacío.
Como la maleta.
Como su vida.
Elena salió al balcón, respiró el aire cálido del atardecer mexicano.
Por primera vez en años, sintió paz.
La tranquilidad que había perdido…
por fin había regresado.
News
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!
NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.
Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?
KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo
Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…
PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.
Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …
End of content
No more pages to load